Materias
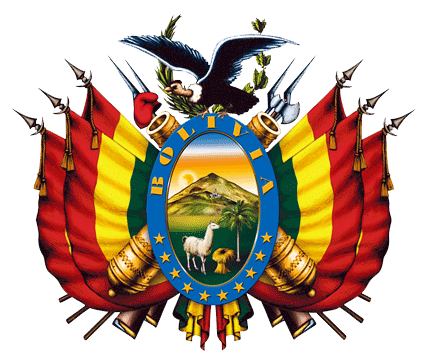 Bolivia
BoliviaResponsabilidad profesional de los médicos (negligencia médica - mala praxis)
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informaciónCon carácter previo para abordar acerca de la responsabilidad médica, es necesario referirse a los valores previstos en la Constitución Política del Estado, cuando el art. 8.II señala que: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”. (el resaltado es nuestro).
A su vez, el art. 39.II de la CPE, establece: “La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica”.
Por otro lado, el art. 113.I) de la Ley Fundamental manifiesta: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”.
Bajo el resguardo constitucional acerca de la responsabilidad como un valor supremo y las sanciones en caso de vulneración a derechos consagrados en la propia Constitución Política del Estado, debemos referirnos a la responsabilidad profesional de los médicos.
Así, Yungano-López Bolado Poggi-Bruno en el libro: Responsabilidad profesional de los médicos ha precisado que: “Como bien lo señalara el Dr. Nardelli-Presidente del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas-en el acto de apertura del Simposio de Malpraxis realizado en Buenos Aires, el 27 y 28 de octubre de 1979, la praxis médica, en sus distintas modalidades, se fundamenta sobre el conocimiento de las condiciones personales del enfermo y los principios racionales del arte médico. El primer aspecto surge del tipo de relación médico-paciente y lo segundo tiene como punto de partida la Universidad, a lo que se agrega, luego, la labor de los Colegios, Consejos Profesionales, perfeccionamiento de posgrado, etc.
Cuando se violan las normas del adecuado ejercicio profesional, queda configurada la malpraxis.
Bajo dicha premisa, el Black’s Law Dictionary define la mala praxis como “la omisión por parte del médico, de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, omisión que da por resultado cierto perjuicio a éste”. Así, la malpraxis tiene dos partes esenciales: una, que el médico deje de cumplir con su deber, y otra que, como consecuencia de ello, cause un perjuicio definido al paciente. Resulta difícil involucrar dentro de una fórmula general toda forma de conducta inadecuada, pero lo cierto es que el no ceñirse a las normas esperadas -derivándose de ello un perjuicio-hace al médico legalmente responsable de su conducta y de los daños ocasionados. Y en esto, la relación directa ejerce poderosa influencia sobre el paciente ya que, cuanto más estrecha es ésta, percibiendo el paciente la preocupación del médico por su bienestar, tanto más improbable será que se demande por daños y perjuicios a pesar de sentirse “insatisfecho” con el resultado del tratamiento.
En las viejas pero frescas enseñanzas del profesor Belbey al estudiar el tema, se señalaba la presencia de un autor -profesional- que a través de un acto propio de su actividad y en relación causal y con culpa, produce un daño determinado en la salud”.
El autor mencionando continúa señalando que: “La responsabilidad jurídica, el juzgamiento de la conducta reprochable del médico se hace a través de normas o sanciones represivas-si aquélla configura un ilícito penal-o de normas o sanciones indemnizatorias o reparadoras-si aquella implica un daño que debe ser salvado y/o compensado en sede civil-. Sabido es que un mismo hecho puede ser ventilado ante la justicia penal-a los efectos de decidir si se trata de un delito y, en caso afirmativo, determinar su sanción (prisión, multa o inhabilitación)-o ante el fuero civil-para fijar el monto de la reparación si la reclamación es procedente.
De este modo, jueces distintos podrán intervenir ante un mismo hecho de conformidad con los dispuesto por el art. 1096 del Código Civil: ‘La indemnización del daño causado por delito, sólo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal’, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 29 del Código Penal en el sentido de que ambas decisiones puedan ser sometidas a un juez único, lo que excluirá, luego, en caso de rechazo, la intervención posterior del juez civil. A su vez, después de la condena del acusado en sede penal, no se podrá impugnar en el juicio civil la existencia del hecho principal ni la culpa del condenado (art. 1102 del Cod. Civil). Sin embargo, la absolución o sobreseimiento en fuero penal no es impedimento para examinar su responsabilidad contractual en sede civil y la reparación de los daños.
En ámbito civil serán reparables los daños inferidos al cuerpo o la psique del paciente; la violación del secreto profesional -sin perjuicio de lo dispuesto por el Cód. Penal- y del deber de reserva en cuanto a la vida del paciente y/o de sus familiares; toda conducta contraria a las normas propias de la asistencia médica (conforme con los principios generales que en materia contractual consagran los arts. 505, inc. 3), y concs. Del Cód. Civil) o bien según las normas que se refieren a los actos ilícitos según lo disponen los arts. 1066 y concs.
Claro está que, para que el obrar del médico le sea imputable y con ello generador de responsabilidad deben darse dos presupuestos: 1) la existencia de culpa (art. 512) o de dolo (art. 521), y 2) que la conducta del médico le signifique al paciente un daño, físico o psíquico, patrimonial y espiritual, o sea que exista relación de causalidad entre el hecho médico y el resultado habido (cf. Arts. 901 y concs. Del Cód. Civil). A su vez, con el juego de otros dos factores: 1) La reparación del agravio moral (que en materia contractual consagra el art. 522 y en materia extracontractual el art. 1078), y 2) el agravamiento de la responsabilidad cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902), o sea que será juzgado con mayor severidad un especialista que un médico recién recibido u otro que actúa en un medio sin la totalidad de los elementos adecuados” Responsabilidad Profesional de los Médicos, Yungano-López Bolado Poggi-Bruno, editorial Universidad, 1992, pags. 62 a 65.
Por otro lado, Marco Antonio Terragni, en la conferencia ofrecida con motivo de las Jornadas Internacionales de Derecho Penal, en Homenaje al Dr. Claus Roxin, en la Ciudad de Córdoba (Argentina), en Octubre de 2001, se refirió acerca de una moderna teoría de la imputación objetiva y la negligencia médica punible, cuando refirió que: “La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado:
Ocupa el centro de la teoría de la imputación objetiva la noción riesgo (Risikoprinzip, en la expresión alemana original), lo que es coherente con el sustrato sociológico que nutre el funcionalismo: La sociedad, y su expresión institucionalizada que es el Estado, permite, consiente y auspicia ciertas conductas (como las del arte de curar) que generan riesgo; esto es, la contingencia o proximidad de un daño.
Las permite porque resulta imposible (y más bien absurda la pretensión) de impedirlas todas, siendo que prácticamente cualquier comportamiento humano conlleva peligro.
Las consiente en la medida en que los beneficios que generan son superiores a los perjuicios. Es lo mismo que decir: en la serie estadística la efectiva concreción de un daño es infrecuente y su entidad mínima.
La Medicina se puede invocar como el ejemplo ideal, pues los fracasos luctuosos o gravemente desgraciados, constituyen una proporción pequeña dentro del universo de las prácticas que cotidianamente se realizan en todos los lugares de la Tierra con finalidad curativa.
Incluso algunas actividades médicas, más comprometidas que las ordinarias, son apoyadas por entender que la finalidad que persiguen es útil y el llegar a realizarla será un progreso.
Si no fuese así, si en todos los casos se exigiese obrar estrictamente sobre seguro, ello inhibiría el avance científico.
Siendo lo anterior exacto, para que la convivencia sin embargo sea armónica se hace necesario que la posibilidad de generar peligro tenga límites. La tarea de establecerlos corresponde a la misma sociedad y ella expresa sus decisiones por medio del legislador.
Queda deslindado así, formalmente y con la mera aproximación conceptual que ello representa, el campo de riesgo que la sociedad acepta de aquél que corresponde al peligro que jurídicamente desaprueba. Dentro del ámbito abarcado por la norma, y a los efectos de formular la imputación objetiva, juega el Risikoprinzip formulado tempranamente por Roxin y desarrollado luego como una teoría del incremento del riesgo: (Risikoerhöhungslehre).
La idea riesgo permitido alude a todas las acciones peligrosas que, no obstante serlo, pueden ser emprendidas teniendo en cuenta su utilidad social. Podemos coincidir con Bacigalupo explicando que riesgo permitido es el límite de la autorización jurídica para actuar en forma socialmente riesgosa.
Siempre que se respete el cuidado exigible por la convivencia, la realización de acciones riesgosas permitidas excluye la tipicidad del hecho imprudente, aunque condicionen -como escribe Mir Puig- uno de los resultados que la ley menciona. Esas acciones peligrosas, que observan las normas de diligencia, no entran en el terreno de la ilicitud penal.
Antes de que la doctrina acogiese el Risikoprinzip, Welzel había planteado la idea adecuación social, lo que permitía completar el tipo legal de los delitos culposos contemplando hechos adecuados a los requerimientos del medio que, por serlo, quedan excluídos de la prohibición. En este sentido se entendió que la adecuación social era una cláusula general para englobar las acciones que se pueden realizar libremente. Sin embargo, el planteo resultaba ambiguo y, por lo mismo, sujeto a críticas; cuestionamientos que procura superar la teoría del riesgo permitido. No obstante, debe reconocerse que no se ha logrado una precisión mayor; y lo mismo ocurre con el uso de otros conceptos. Por ejemplo el de evitabilidad, que Jakobs usa puesto en clave sociológica.
Junto a la expresión riesgo permitido aparece la otra: elevación o incremento del riesgo; y no se corresponden directamente en alguna doctrina, porque el primer concepto juega su papel definiendo los límites de la tipicidad y la otra hace a la imputación objetiva.
Es claro que esta forma de entender el problema no es compartida por la generalidad, y así Jakobs considera que es la imputación objetiva la que se excluye en los supuestos de riego permitido. Aunque en otra parte, sobre la ubicación dogmática del riesgo permitido, apunta que sobrepasar el riesgo permitido es un requisito positivo del injusto; lo que no deja claro cuál es en definitiva su criterio, aunque creemos que es acertado lo segundo.
De todas maneras nuestro esfuerzo de la doctrina está orientado a descubrir un parámetro objetivo y firme, que permita eludir la necesidad de imaginar (labor que de por sí es fuente de resultados imprecisos cuál habría sido el comportamiento ideal, en nuestro caso el del buen médico.
A la imagen ideal acudió el mismo Welzel, cuando enseñó que para delimitar las fronteras del riesgo moderado sirve el modelo del hombre inteligente y señaló que en la jurisprudencia alemana, relativa al tránsito, aparece constantemente la mención del conductor consciente de su responsabilidad, esmerado y cuidadoso.
En este orden de consideraciones normativas, necesariamente el principio del riesgo está ligado al del fin de protección de la norma, por lo que la autonomía del primero ha sido puesta en entredicho. Pero es cierto que las relaciones se establecen teniendo en consideración que la creación de un riesgo no permitido y la realización de ese riesgo en el resultado, tienen que ser considerados dentro de los alcances del tipo del ilícito (Reichweite des Unrechtstatbestandes).
En el desarrollo posterior del funcionalismo, el riesgo permitido se desvincula de la ponderación de intereses para definirse como el estado normal de interacción; la línea que marca el status quo vigente, aquél que permite las libertades de actuación: Cada uno de los integrantes del grupo se encuentra en posición de garante, de manera que el peligro que genera, o el que incrementa, determina una situación de dependencia personal de la defraudación de expectativas respecto del que la ha causado.
Como puede advertirse, esta línea argumental es especialmente valiosa en orden a la actuación médica.
En opinión de Wolter (distinta a la nuestra) el concepto riesgo se encuentra en el campo de la imputación objetiva previa al tipo del ilícito, pues -expone- no se afectan todavía ni la norma jurídico-penal de conducta ni la de valoración (Verhaltens und Bewertungsnorm). El autor debe crear, bien con conocimiento, bien de manera subjetivamente reconocible, un riesgo no permitido dentro del alcance del tipo. No se requieren referentes de dolo o de imprudencia. El autor no tiene que conocer la elevación del riesgo, porque ésta se refiere sólo al tipo objetivo del ilícito y, por tanto, al ámbito de la norma de valoración. El tipo objetivo del ilícito presupondría -conforme al criterio de Wolter- un standard mínimo objetivo de imputación de una acción socialmente inadecuada.
No coincidimos con esta manera de pensar, pues si se tratase de una cuestión previa al tipo, no se podría saber cuál es el espacio de protección de la norma, ya que es aquél el que la supone y procura proteger.
Aparte, la formulación de Wolter obliga a dar dos pasos: En el primero, aparece que no es necesario que el autor conozca que está elevando el riesgo; en el segundo resulta que el conocimiento que tenga (o la posibilidad del mismo) determinarán si se está ante una conducta dolosa o culposa.
Desde el punto de vista sistemático parece innecesario dar ese rodeo.
Más bien el planteo correcto sería éste:
Si el principio de la elevación del riesgo es esencial para la imputación objetiva, aquél juega dentro del tipo: lo que se le adjudica al sujeto es la realización de una conducta; no cualquiera sino una conducta típica.
Al revés: si no puede formularse la imputación objetiva no es que no exista la conducta enjuiciada; lo que ocurre es que no reúne los requisitos típicos. Esa atipicidad resulta de la ausencia de una conexión valorativa entre la actividad del sujeto y las exigencias legales.
Reflexionando de esta manera se puede ver que los modernos estudios sobre imputación objetiva sirven para delimitar con mayor precisión tanto los alcances del tipo penal como la adecuación del actuar individual a tales requerimientos.
En la obra que hemos citado Wolter dice también: “El riesgo no permitido realmente creado dentro del alcance del tipo penal (Reichweite des Tatbestandes) debe ser objetivamente elevado en comparación con el peligro derivado de una conducta alternativa hipotética y adecuada a derecho”.
Y con respecto a esto también tenemos que formular otra objeción, pues sigue utilizándose, aunque empleando otras palabras, el método que consiste en parangonar la conducta real con la ideal; pero cómo se construye ésta, con base en qué pautas valorativas, continúa siendo el problema mayor de la imprudencia.
En el ejercicio del arte de curar tenemos la actuación real, lo que hizo un profesional de carne y hueso; con nombre, apellido, historia. Lo que hubiese hecho el buen médico requeriría construir con la imaginación ese personaje del que, obviamente, no se conoce el rostro, no se sabe a dónde ni cómo habría obtenido su saber y su habilidad. Al médico de carne y hueso, sujeto de un proceso penal, le resultará de una crueldad inusitada que se lo compare con un personaje que sólo tiene existencia en la cabeza del juez y, por tanto no podrá cuestionar.
El logro más significativo de la doctrina de la segunda mitad del siglo XX consiste en haber demostrado que la imputación objetiva del resultado se establece sobre bases valorativas; que no es suficiente que la acción haya causado (empleando la palabra en sentido naturalista) el resultado previsto por la ley, para adjudicar el hecho. Lo contrario significaría el mantenimiento de una forma residual de responsabilidad objetiva. Así, aunque por lo general cuando el autor ha producido por imprudencia un resultado de los previstos por la ley, ello mismo significa que creó un determinado riesgo, que se tradujo en el efecto. Pero pueden concurrir excepciones, como cuando se ha generado riesgo que razones normativas no desaprueban, tal como apunta Hirsch.
Llevadas las ideas precedentes a la actuación médica resulta lícito intervenir quirúrgicamente con urgencia, para salvar la vida del paciente, aún sabiendo los profesionales que la operación entraña peligro y es previsible un resultado infausto porque ella no se realiza en condiciones ideales.
No se nos escapa que en el ejemplo dado aparecen problemas sistemáticos, porque se habría producido una elevación del riesgo, más allá del permitido, al no contar los profesionales con los elementos y ayuda normales para ese tipo de intervención; así habrían actuado de manera descuidada. Pero sería posible que el hecho típico quedase justificado por aplicación de las reglas del estado de necesidad. Respecto de este último instituto, se apartaría del objeto de nuestra investigación hacer un desarrollo pormenorizado de él y nos limitamos a afirmar lo siguiente: El estado de necesidad es el control posterior a la determinación de tipicidad de una conducta que, siendo prevista por la ley como delito, no vulnera sin embargo las normas fundamentales; aquéllas que tienen una relevancia superior a las contingentes de la legislación penal ordinaria. Así en el análisis global de si una acción médica es lícita o no, tendríamos una primera criba que dejaría fuera (por atípicas) las conductas que se mantienen dentro de la zona del riesgo permitido. Pasarían solamente aquéllas que han excedido ese límite, al generar un peligro intolerable. La segunda criba apartaría las que, no obstante adecuarse al tipo, fueron concretadas con el fin de evitar un mal mayor y dejaría pasar las restantes.
La línea que marca la frontera de la libertad para realizar acciones riesgosas está definida, en algunos casos, por decisiones de quien puede sufrir el daño; y es así porque existen determinados ámbitos en los que el permiso genérico para emprender una actividad de ese tipo requiere la aceptación del peligro por parte de quien puede sufrir las consecuencias.
Coincidimos con Cancio Meliá en que en estos casos riesgo permitido y consentimiento son congruentes: en la actuación médica el primero supone el acuerdo, de modo que el suceso aparece constituído por un comportamiento conjunto. Obviamente debe tenerse en cuenta también la relación con el principio de confianza pues habrá riesgo permitido, para quien emprende una actividad médica riesgosa, si tiene la legítima expectativa de que, quien acepta la posibilidad de sufrir un daño, se comportará a su vez conforme a lo que normalmente es dado esperar. Por ejemplo: Que el enfermo, en los momentos en que no se halle bajo la vigilancia directa del facultativo seguirá, sin embargo, las indicaciones que éste le haya impartido.
Conducta alternativa conforme a derecho y resultado infausto: En el caso del médico, el meollo de la imputación de las acciones culposas que cometa radicará en que existió de su parte la posibilidad de adoptar una conducta distinta, la que habría evitado la consecuencia aciaga.
En general, aunque también en el hecho doloso hay una acción desviada y otra hipotética adecuada a los requerimientos del orden jurídico, la diferencia esencial entre ambas tipicidades no puede buscarse en otro lado que no sea el subjetivo, o sea que en la dolosa hay conocimiento del tipo objetivo y dirección de la voluntad hacia la consecución del resultado; y ello no ocurre en los hechos culposos.
Siendo así, los componentes subjetivos del acto son apreciados por el Derecho penal de distinta manera: cuando el hecho es intencional, se lo castiga más severamente, porque el sujeto se propone materializar el suceso previsto por la ley como delito; en cambio, y si la acción es descuidada no ocurre lo mismo. Para el autor las consecuencias jurídicas de ambos comportamientos son diversas, y la diferencia radica en el componente subjetivo de cada uno de ellos, teniendo en cuenta exclusivamente el desvalor de ambas acciones; ya que el del resultado es idéntico: Tanto da que un hombre muera por la acción intencional de otro, como que ello ocurra por la acción imprudente; porque siempre habrá un hombre muerto.
Ámbito de protección de la norma:
En los delitos imprudentes que se atribuyan a los médicos es necesario que el resultado (lesiones o muerte del paciente) se haya producido como consecuencia de la infracción del deber de cuidado del profesional y que el efecto sea de uno de los que procuraba evitar la norma respectiva.
Expresada otra vez la idea: No es suficiente que la consecuencia haya acontecido por inobservancia del cuidado objetivamente debido para que se de el tipo de injusto: es preciso además que la secuela sea de aquéllas que la norma procuraba no aconteciese”.
En lo que respecta a jurisprudencia internacional, debemos referirnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual a través de la Sentencia de 22 de noviembre de 2007, dentro del caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, en el punto 113 y siguientes señaló que: “Respecto al alegado incumplimiento del artículo 2 de la Convención, la Comisión indicó que el Estado no ha adoptado las medidas internas adecuadas para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. Manifestó que hay deficiencias en la legislación interna del Ecuador que imposibilitan la exigibilidad de justicia en casos de mala práctica médica. Agregó que los derechos de las víctimas han sido vulnerados debido a la ausencia de legislación sobre mala práctica médica, aunada a la presencia de serios obstáculos para la consecución de una investigación real y efectiva.
114. Los representantes indicaron que el Estado es responsable por no proteger el derecho a la vida de los ciudadanos, al no haber emitido una legislación que regule específica y eficazmente la mala praxis médica. Para lograr una adecuada protección a los pacientes y sus derechos humanos, es indispensable que el Estado se preocupe de establecer medidas de tratamiento y atención generales en todos los centros de salud.
115. El Estado expresó que el presente caso constituye un “referente útil para que en el futuro no se configuren actos de negligencia médica que queden impunes por limitaciones legales en la regulación del tipo penal o por una interpretación limitada de los jueces. Para lograrlo, el Estado emprenderá procesos de incorporación y reforma de los tipos penales y capacitará a los jueces para que apliquen el Derecho Penal”. En los alegatos finales escritos indicó que “reconoce la inobservancia de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno […] al no incorporar un tipo penal más adecuado para sancionar a los médicos que incurren en indebida práctica”. Por último, expresó su interés en preparar la aprobación del proyecto de ley de indebida práctica médica y los proyectos de leyes reformatorias de normas relacionadas con esta materia.
116. La Corte analizará enseguida ciertos aspectos relativos a la prestación del servicio de salud y la regulación de la mala praxis médica.
1) Prestación de servicios en materia de salud y responsabilidad internacional del Estado
117. La Corte ha reiterado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público (artículo 10).
118. La Corte ha sostenido que los Estados Partes de la Convención Americana tienen el deber fundamental de respetar y garantizar los derechos y libertades establecidos en la Convención, de acuerdo con el artículo 1.1. El artículo 2 establece el deber general de los Estados Partes de adoptar medidas legislativas o de otro carácter que resultan necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en aquel instrumento.
119. La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. También puede provenir de actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado omite prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes jurídicos. En este orden de consideraciones, cuando se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de interés público, como la salud, sea por entidades públicas o privadas (como es el caso de un hospital privado), la responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo.
120. De las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.
121. La Corte ha manifestado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal. Para todo ello, se requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las personas.
122. Laura Albán murió en el Hospital Metropolitano, centro de salud privado. El Estado no es inmediatamente responsable de la actuación del personal de esa institución privada, no obstante le corresponde supervisar el desempeño de la institución para alcanzar los fines a los que se alude en este apartado.
123. Como se ha dicho, los Estados deben contar con una normativa eficaz para garantizar a los usuarios del servicio de salud una efectiva investigación de las conductas que vulneren sus derechos. Esta abarca, por supuesto, los hechos que se suscitan en la prestación de servicios médicos.
124. La Corte reconoce que el Estado ha adoptado recientemente medidas tendientes a supervisar y mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de salud, entre las que figuran las dirigidas a desarrollar normas técnicas y protocolos nacionales relacionadas con esos servicios.
125. La Constitución del 5 de junio de 1998, que entró en vigor el día 11 de agosto del mismo año, establece que “el Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; [y] controlará el funcionamiento de las entidades del sector” (artículo 44)”.
De la normativa, doctrina y jurisprudencia desarrollada precedentemente, se entiende que la negligencia médica viene a ser la omisión ciertamente voluntaria, empero consciente de no haber acudido oportunamente, cuando así lo requiere el paciente, por su estado de salud que presenta en un momento determinado. O bien haber acudido al paciente empero de una manera poco responsable sin ejercer el deber de cuidado al cual se encuentra constreñido el galeno.
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión
Otros precedentes
Los pacientes o asegurados que acudan ante un médico por un malestar que padecen, deben ser atendidos con un adecuado trato y educación; no puede negarse la atención médica a ninguna persona, menos por cuestiones formales o administrativas
Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19
El derecho de los pacientes a elegir el médico y los servicios médicos en general a la luz de la Bioética
El tratamiento de los enfermos crónicos supone una atención que debe ser prestada en forma inmediata y continua, no debiendo ser interrumpida por trámites y resoluciones administrativas
Entendimiento e importancia del derecho a la salud
Entendimiento, comprensión y finalidad de la historia clínica
Es deber de todos los médicos y profesionales de la salud, emitir los certificados médicos, recetas y recomendaciones, así como llenar historias clínicas entre otros documentos, con letra legible y comprensible
La reserva legal de la historia clínica de un paciente, se hace más rigurosa cuando se trata de documentos correspondientes a personas con discapacidad
La Salud vinculada con el derecho a la vida
La tutela de los derechos a la vida y salud en la Constitución Política del Estado y de los enfermos con el VIH/SIDA en el ordenamiento jurídico
Las obligaciones y competencias del Estado en sus diferentes niveles, respecto al derecho a la salud
Las personas que padecen cáncer, gozan de una protección especial y reforzada de su derecho a la salud
Los médicos se encuentran obligados a resguardar y proteger la vida y la salud de los pacientes sin ninguna clase de distinción
Marco normativo del concurso de méritos y examen de competencia, para cargos médicos vacantes o de nueva creación en el Sistema Nacional de Salud
Normativa nacional y departamental que regula el suministro y uso consentido de la Solución de Dióxido de Cloro (SDC) como prevención y tratamiento ante la pandemia del coronavirus (COVID-19)
Normativa respecto a la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19
Para la procedencia de una solicitud en la cual esté de por medio la vida, los certificados médicos deben ser claros sobre la situación de salud y las necesidades que requiere el solicitante
Procedimiento administrativo de inspecciones, procesamiento y sanciones de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos
Protección del derecho a la salud de los servidores públicos interinos afectados con cáncer
Recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a los Estados para enfrentar la pandemia generada por el COVID-19
Respecto a la declaratoria de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19 en Bolivia
Respecto al derecho a la salud de las personas que padecen de alguna enfermedad crónica, entre ellas, el cáncer, el Estado debe asegurar el acceso a la salud sin discriminación alguna, garantizando su afiliación a alguna de las Cajas de Seguridad Social
Se debe garantizar la asistencia y tratamiento médico, de la enfermedad de cáncer, incluso en el tiempo de transición del ente gestor de salud