Materias
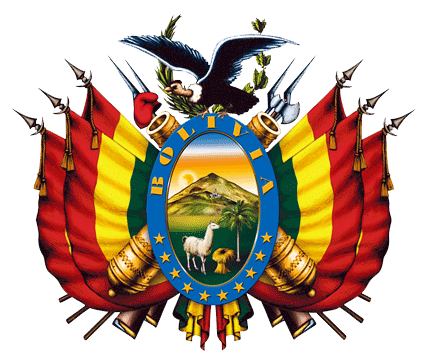 Bolivia
BoliviaLa sanción de expulsión de miembros de una comunidad y de personas ajenas a ella
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informaciónIII.7 La decisión de expulsión de miembros de la comunidad y de personas ajenas a ella. Fundamentos jurídico-constitucionale interdisciplinario
En el marco de lo señalado supra y de acuerdo al objeto de la presente consulta, al tener las decisiones adoptadas por las naciones y pueblos indígena originario campesinos fundamento en el bloque de constitucionalidad, corresponde referirse a la decisión de expulsión como sanción adoptada por las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
A este efecto, su comprensión no sólo puede obedecer desde su fundamentación jurídica constitucional y del bloque de constitucionalidad, sino que en el marco de la plurinacionalidad y el pluralismo también debe partir desde la comprensión de los pueblos indígena originario campesinos; es decir, desde su cosmovisión. Asimismo, su análisis resultaría incompleto sino se lo realiza bajo un enfoque interdisciplinario, por ello es imprescindible revisar la decisión de la expulsión desde su vivencia, continuidad e historia, por lo que los fundamentos de la sanción de la expulsión partirán desde la cosmovisión lo histórico.
III.7.1. La sanción de expulsión desde la cosmovisión andina en el contexto de las comunidades de Zongo
Conforme se ha señalado, bajo la concepción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la persona, o si se quiere, jaqi, cobra sentido en comunidad. Esta persona que en la realidad concreta de las comunidades hace referencia al chacha-warmi (hombre-mujer), se concibe desde la comunidad, esto supone que la existencia misma del ser aymara, quechua, guaraní y de otras identidades plurinacionales, no se conciben fuera de su comunidad. La persona hace a la comunidad al mismo tiempo que la comunidad hace a la persona (jaqi).
Ahora bien, desde tiempos antiguos, los pueblos tuvieron que migrar en busca de la tierra sin mal (ivimaräei), en tierras bajas; y en tierras altas, se vieron forzados a migrar en busca del ansiado desarrollo.Por ello, miles de indígenas salieron y salen de sus comunidades a las ciudades o al exterior de país, pero pese a ello, se advierte que quechuas, aymaras, guaranís, etc. siguen siendo comunidad, vuelven a ella, hijos y nietos de migrantes siguen perteneciendo a la comunidad, porque siguen en contacto con ella. Esto conlleva, a comprender que la pertenencia al territorio es inescindible con la identidad, de ahí que su identidad no sea individual, sino en comunidad, que convierte a la comunidad en el cimiento de la existencia misma del jaqi (persona).
En este sentido, la sanción de expulsión resulta ser la más drástica de la jurisdicción indígena originario campesina, cuyo fundamento se sostiene en la defensa, reconstitución y lucha por la continuidad de la comunidad o el ayllu-tenta.
En efecto, la administración de justicia en la comunidad -ayllu -tenta de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se cimenta en el retorno al equilibrio y la armonía, por ello, la justicia desde las cosmovisiones de los pueblos y naciones indígena originario campesinos permite mantener el equilibrio en la comunidad, y éste, resulta ser el fundamento de sus sistemas jurídicos. Lo que supone que las sanciones dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina, buscan restablecer el equilibrio comunal. Al respecto Xavier Albó señala que: La recuperación o la expulsión del delincuente son las dos vertientes del carácter global, comunal y flexible del derecho indígena. El camino y resultado más común es la recuperación.... Ambas vertientes buscan restituir el equilibrio perdido, porque una y otra están ligadas en el marco comunal.
Así el amawta Tata Mario Mendoza Gómez sostiene que: Desde los fundamentos de la cosmovisión andina, la justicia originaria es entendida como un sistema de valores, normas o principios normativos, instituciones, autoridades originarias y procedimientos, que sirven para mantener un equilibrio en la vida social de la comunidad, y se destaca por su carácter preventivo, conciliador y rehabilitador en las relaciones con la sociedad; pero además, es correctivo para el futuro en comunidad....
Entonces, la comunidad es fundamental para las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En la comunidad tiene sentido el individuo, al igual que la vida y la libertad. Coherente con ello la sanción de expulsión en el contexto de las comunidades no es individual. En este entendido, la expulsión implica irse y dejar la comunidad.
Ahora bien, desde la cosmovisión la expulsión significa apartarse del camino-pachatakhi (camino a la pacha), que es el equilibrio con la comunidad humana, con la comunidad de la naturaleza y con la comunidad de las deidades. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta la posibilidad del retorno, que tiene un sentido profundo, porque en la lógica de las naciones y pueblos indígena originario campesinos todo retorna a su lugar. De ahí que la expulsión de la comunidad, en muchos casos no es definitiva, pues en varios casos luego de una expulsión muchos hijos y nietos de la comunidad buscan volver a ella, entonces la comunidad evalúa y en diversas ocasiones exige solamente una disculpa y perdón al pueblo, en otras puede poner condiciones (reparación del daño) de acuerdo a la gravedad de caso y en otros la comunidad puede negar el retorno.
III.7.2. La sanción de expulsión desde lo histórico
Como se ha señalado, el tiempo para los pueblos indígena originario campesinos, es cíclico; ubicando al pasado siempre delante del presente, por tales circunstancia resulta imprescindible realizar un esbozo de la sanción de la expulsión en momentos históricos:
En la Pre-colonia. Los historiadores, entre ellos René Chuquimia sostienen que Los valores que habían en el Tawantinsuyu, los retratan en su mayor parte los cronistas, específicamente Guamán Poma de Ayala (1612-1615), quién en altece su carácter colectivo, sus principios de bienestar, reciprocidad, solidaridad, disciplina rígida en el ejercicio de la justicia, que estructuraba las relaciones sociales, las normas y prácticas culturales, en un universo en el que todo ocupa un lugar en el espacio y el tiempo, en especial del ayllu.
Medina, resume los rasgos civilizatorios de los pueblos indígenas pre-coloniales en: ...personalidad normativa, colectivista; cultura cívica, democracia directa y comunitaria; metas normativas de desarrollo preservación de modelos ancestrales, modelos de producción, propiedad colectiva y entre otros.No había interés particular sino colectivo. El interés general era el particular (...).Todo estaba sustentado en la tenencia colectiva de la tierra y de otros bienes, porque todo era de todos, empezando de la tierra, los animales y otros bienes, nada era ajeno. Speding y Llanos, refieren que (...) la comunidad corresponde a la economía de la reciprocidad y la visión de la vida social integrada, encarnadas en el ser comunitario...;
Así, en cuanto a la producción misma de la vida, existe algo que de manera integral es esencial para los pueblos pre/coloniales, la tierra; es la Pachamama, para ellos la tierra es su vida.... Y éste ...era comunal, se la redistribuía cada vez para que todos tuvieran según sus necesidades....
A este respecto, en la cosmovisión de los pueblos, durante este periodo no existía expulsión ni explotación, ya que los pueblos sabían vivir en comunidad con los demás seres, siendo la expulsión una práctica posterior a la invasión colonial, por ser un tiempo de mach a, tuta y crisis para los pueblos, un tiempo de desequilibrio.
En la Colonia.- El historiador Chuquimia señala que Con la conquista española al Tawantinsuyu en 1532, se irrumpe el proceso de desarrollo que ostentaban los pueblos andinos. Comienza un proceso de dominación colonial, cuya mentalidad descansaba en las imágenes de inferioridad y servilismo, que tenían sobre los ya denominados como indígenas borrando su especificidad histórica[...] La negación del derecho del colonizado comienza por la afirmación del derecho del colonizador; lo que es un derecho colectivo por un derecho individual... .
Muchas instituciones, autoridades, principios y valores ancestrales, fueron instrumentalizados a favor de los españoles. A medida que la Colonia se consolidaba, los suyus andinos fueron despedazados, y las relaciones de complementariedad que tenían en los valles empezaron a ser cortadas, se cambió de territorialidad y del propio dominio territorial anterior a la conquista.
Durante la colonia las encomiendas, reducciones y repartimientos fraccionan, parcelan y privatizan el territorio de los pueblos originarios e indígenas. Naciones enteras fueron reducidas y expulsadas de su territorio. La búsqueda de la vida buena y la tierra sin mal, son expresiones de ello. Así relatan los cronistas, la justicia es rígida e implacable para los indios, las normas y procedimientos propios se instrumentalizaron para proteger la propiedad privada y el saqueo a favor de los españoles.
Consiguientemente, la expulsión, en este contexto cobra un nuevo sentido, y se orienta contra los externos, los colonizadores, prueba de ello son las sublevaciones y levantamientos indígenas de Gabriel Guaynaquile, Gabriel Huayla, Tomas Katari, Tupak Katari y Bartolina Sisa, que buscaron la expulsión de los colonizadores y luego la reconstitución del Tawantisuyu. En este contexto, la expulsión aparece como instrumento de defensa legítima y se la aplica contra externos o ajenos a la comunidad, y en algunos casos contra algunos miembros de la comunidad (tal el caso caciques que traicionaban a los ayllus). Aquí el sentido de la expulsión, es más bien, definitiva y no se permite el retorno a la comunidad, lo cual en el caso de externos se entiende porque nunca fueron parte de los ayllus.
En la República. Es generalizado encontrar en las lecturas, que Durante largos años de vida republicana, un sector minoritario y oligárquico era quien detentaba el poder político y económico, y definía el destino de la nación. Las ideas liberales las aprovechaba para expandir su poder junto a una política paternalista, excluyente, opresiva y discriminatoria; hacia los pueblos indígenas, buscando atacar la integridad de las comunidades indígenas. Una de la políticas que buscó destruir a las comunidades, fue la Ley de Ex vinculación de tierras, que propugnaba la extinción de las comunidades, lo que condujo a la expansión del latifundio desde los años 1870-80...
La República para los pueblos indígenas y originarios, significó la continuidad de la colonia. Así lo entiende también el proceso constituyente y que se encuentra plasmado en el Preámbulo de la Constitución, conforme ya se ha referido. La ley de Ex vinculación, la reforma agraria, la castellanización y demás reformas, significaron la mutilación de la comunidad. En consecuencia, la lucha de los pueblos en este periodo está vinculada con la reconstitución de su territorio, instituciones, autoridades, normas y procedimientos propios.
En este marco, el sentido de la expulsión durante la república se aplica tanto para externos y miembros de las comunidades. En el primer caso, ocurre contra el régimen de hacienda y latifundio. En el segundo caso, emerge de la privatización e individualización del territorio, que trajo consigo el latifundio y surcufundio antes y después de la Reforma Agraria, en razón a que la reforma agraria implicó la parcelación de la comunidad y generó la migración. La expulsión aparece en contra de los miembros de la comunidad; por parte de los sindicatos (ex ayllus), que aplican esta sanción ante el incumplimiento de la función social y en casos graves, resultado de crímenes, actos de reincidencia, traición a la comunidad entre otros. La expulsión según el caso puede ser definitiva o temporal, y el objetivo es mantener la comunidad, frente a la ola de migraciones y constantes ataques de agentes externos, que ponían en riesgo la misma existencia de la comunidad.
Consiguientemente, la colonia y república significó la mach`a, tuta o tiempo de crisis, para las comunidades. En este contexto la expulsión aparece como un mecanismo de defensa de la comunidad. Se expulsa a los externos (individuos o empresas) que ponen en riesgo la existencia y formas de vida de la comunidad y se expulsa a miembros y/o residentes que traen crisis y desequilibrio a la comunidad. A este respecto, la expulsión puede ser definitiva y, en su caso, tratarse de un It`iriy, término quechua que significa apartarse
De lo expresado, puede inferirse que la configuración actual de la expulsión, deviene de dos vertientes; por una parte de la cosmovisión, en su sentido de restauración del equilibrio y armonía, en la comunidad; y por otra, de la historia pre colonial, colonial y republicano como tiempo de crisis. De ambas puede colegirse que la expulsión como sanción, es concebida como un mecanismo de defensa y resguardo de la comunidad, frente a los de afuera y también de los miembros, cuya conducta afecta al conjunto de la comunidad humana, naturaleza y deidades.
III.7.3. La sanción de expulsión en el marco de la Constitución y el bloque de constitucionalidad
i) Marco constitucional
Como se dijo precedentemente, las decisiones que puedan ser asumidas por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, encuentran fundamento en su derecho a la libre determinación y en particular en una manifestación de éste, que es el derecho a su autonomía, el cual, de acuerdo a su cosmovisión y valores propios, garantiza que estos colectivos, determinen su proyecto colectivo de vida, su forma de organización política, social, institucional, económica y sus formas propias de gestión comunal; en ese orden, las decisiones de expulsión de miembros de la comunidad o de personas ajenas a ellas que tengan un vínculo comercial, económico o de otra índole con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, emergen del derecho a la libre determinación desarrollado en el Fundamento Jurídico III.6.
Es por ello, que la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y, por ende, las decisiones referentes a expulsiones que sean asumidas por estos colectivos en ejercicio de este derecho, son compatibles con el orden constitucional, pues en virtud del pluralismo jurídico las decisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, emanan de su capacidad de auto organización y libre determinación, que expresan distintas formas de vida y formas de comprensión del mundo, las que en el marco de la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización fundamentan su sustento y compatibilidad con el conjunto del ordenamiento jurídico.
En efecto, según se ha señalado, el texto constitucional en su art. 1, establece que el Estado Plurinacional se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, y que de acuerdo con preámbulo constitucional:...Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal... (sic), para la construcción de una ...sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización... (art. 9.1 de la CPE).
En este marco, según se ha señalado en el Fundamento Jurídico. III.1., el pluralismo que sustenta el Estado Plurinacional boliviano, empieza en la descolonización del derecho expresado en el monismo jurídico positivista, lo que supone a la vez concebir que los sistemas jurídicos de los pueblos son la fuente del constitucionalismo pluralista, sobre la que se funda el Estado Plurinacional, por tanto, la reconstitución de estos sistemas jurídicos son el principio y a la vez una parte en la construcción de lo plural, donde se intercambian, los principios y valores plurales (arts. 8 y 178.I de la CPE), en un marco de convivencia y coexistencia igualitaria de los sistemas jurídicos (art. 179.II CPE).
En la perspectiva señalada, la expulsión como sanción, también encuentra fundamento constitucional cuando el texto constitucional establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos, ejercerán funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios (art. 190.I de la CPE), lo que implica que el conjunto de elementos que hacen a sus sistemas jurídicos, incluyendo las sanciones que las autoridades, en el marco de su jurisdicción, aplican según sus normas y procedimientos propios, son fuente del derecho y por tanto, constitucionales.
De ahí que, en el marco de la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, la expulsión como una institución propia de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, goza de la misma dignidad constitucional, que las sanciones que impone la justicia ordinaria, prueba de ello es que el parágrafo II del art. 191 de la CPE, no limita el ejercicio jurisdiccional de las autoridades indígena originario campesino; por el contrario, enuncia la compatibilidad y coherencia de los principios, valores, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario Campesinos, con los derechos y garantías establecidos en la propia constitución, al establecer que La jurisdicción indígena originario campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución (art. 190.II de la CPE).
Los preceptos constitucionales referidos, traducen el lenguaje respetuoso y armónico del sistema de jurisdicción indígena originario campesino con los derechos fundamentales, armonía que debe ser entendida necesariamente bajo una interpretación plural de dichos derechos, teniendo en cuenta que la comprensión de los mismos, bajo la pluralidad de los sistemas jurídicos es diversa tanto en su comprensión como en su enfoque, pues los derechos en la mayoría de las naciones y pueblos indígena originario campesinos no son concebidos individualmente, sino comunitariamente, circunstancia que obliga considerar pautas de interpretación plural de los derechos para cimentar la justicia constitucional plural que construya el constitucionalismo plurinacional descolonizador.
ii) Bloque de constitucionalidad
En el marco del bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410. II de la CPE, es imprescindible recordar que en relación a la jurisdicción indígena originaria campesina, el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen las instituciones jurídicas de los pueblos indígenas, sus autoridades, sus normas y procedimientos, así como, su sistema de sanciones.
Así el Convenio 169 de la OIT establece en su art. 8.2, que los pueblos indígenas tienen:
2. El derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
En el mismo orden el art. 9 del Convenio determina que:
1. En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
Por su parte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elevada a rango de Ley 3760 de 7 de noviembre de 2007, en su art. 3 establece que:
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Reforzando este eje rector el art. 4 de la mencionada Declaración determina: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
A su vez la norma contenida en el art. 5 del mismo instrumento internacional dispone que Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
En esta línea de razonamiento el art. 34 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, determina que:
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos
Artículo 35 los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.
Consiguientemente, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad, la sanción de expulsión, al ser una institución jurídica de los pueblos indígenas, se encuentra reconocido internacionalmente, en tanto y en cuanto sea compatible, con el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos, límite que impulsa, bajo el reconocimiento de la diversidad cultural, realizar una interpretación intercultural de los derechos humanos, que la justicia constitucional deberá realizar al momento de ejercer el control de constitucionalidad de los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la consulta establecida en el art. 202.8 de la CPE, constituye un mecanismo constitucional directamente vinculado con la jurisdicción indígena originaria campesina orientado a su restitución y fortalecimiento, es importante apuntar que la determinación de la aplicabilidad o no de la norma consultada debe estar circunscrita a la realidad concreta de cada caso, de acuerdo con su contexto a efectos de lograr el restablecimiento de la armonía y el equilibrio dentro de la comunidad consultante, resultando fundamental la identificación de la norma aplicable al caso concreto desde y conforme a las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, toda vez que los alcances, efectos y casos en que se aplica la expulsión, son atinentes a cada nación y pueblo indígena originario campesino.
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión
Otros precedentes
Prohibición a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina para sancionar con pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores, por incumplimiento de deberes comunales
La demolición de viviendas y la expulsión de los accionantes, no cumple con los componentes del test del paradigma del vivir bien, ya que afecta a dos grupos vulnerables como son las mujeres y los menores de edad
La expulsión y despojo de tierras a miembros de una comunidad indígena originaria campesina, está vinculado con el derecho al trabajo
Los dirigentes sindicales de la comunidad, no pueden prohibir que la accionante siga un trámite de divorcio, tampoco expulsarle si con ello se afecta a sus hijos menores de edad
Los efectos que genera la decisión de expulsión de la comunidad