Materias
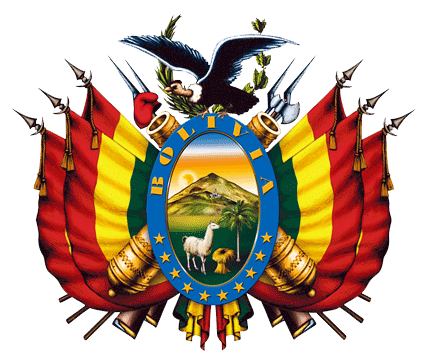 Bolivia
BoliviaLos jueces constitucionales, en el conocimiento de acciones tutelares y en especial los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentran obligados a realizar el control de convencionalidad en el conocimiento de las causas sometidas a su conocimiento
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informaciónHuelga señalar que a pesar de no hacerse alusión expresa a los jueces constitucionales en las referidas Sentencias, se entiende que éstos en el conocimiento de acciones tutelares y en especial los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentran obligados a realizar el control de convencionalidad en el conocimiento de las causas sometidas a su conocimiento, aun en el caso en que dichas facultades no se encuentran establecidas de manera expresa en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual deviene de compromisos internacionales al haber suscrito y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en observancia del principio pacta sunt servanda.
(...)Debiendo señalarse que el control de convencionalidad, alcanza a todos los jueces según el entendimiento de la referida sentencia; es decir, que aunque no se encuentre de manera expresa la facultad de los jueces –como lo son los propios Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional?, estos se ven en la obligación de efectuar el control de convencionalidad ello y como se subraya, aunque no estén de manera expresa delimitadas dichas facultades dentro de las normas nacionales, pues ello deviene de un compromiso del Estado a nivel Internacional al haber suscrito Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos; es decir, emergente del pacta sun servanda, así también lo refiere la Corte en el citado caso Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C 220, párrafo 57: “‘Si bien el citado precepto se refiere a las atribuciones de la Corte IDH, mutatis mutandi, debe aplicarse por los jueces nacionales debido a que también son jueces interamericanos cuando realizan el «control difuso de convencionalidad». Y ello implica garantizar, en la medida de lo posible, el efectivo goce del derecho o libertad violado. Lo anterior conduce a afirmar que, en determinados supuestos, deben repararse las consecuencias de la norma inconvencional, lo cual sólo se puede lograr teniendo «sin efectos» dicha norma nacional desde su vigencia y no a partir de la inaplicación o declaración inconvencional de la misma. En otras palabras, dicha retroactividad resulta indispensable en algunos casos para lograr un adecuado goce y disfrute del correspondiente derecho o libertad. Esta afirmación, además, es acorde con la propia jurisprudencia de la Corte IDH al interpretar el citado artículo 63.1 del Pacto de San José, toda vez que ha considerado que cualquier violación de una obligación internacional que haya producido daño comparte el deber de repararlo «adecuadamente»; lo cual constituye «uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado»’".
De lo referido y ratificando el control de Convencionalidad que el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano debe efectuar dentro la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada, diremos que conforme a sostenido FERRER MAC-GREGOR: “el ‘control concentrado de convencionalidad’ lo venía realizando la Corte IDH desde sus primeras sentencias, sometiendo a un examen de convencionalidad los actos y normas de los Estados en un caso particular. Este ‘control concentrado’ lo realizaba, fundamentalmente, la Corte IDH. Ahora se ha transformado en un ‘control difuso de convencionalidad’ al extender dicho ‘control’ a todos los jueces nacionales como un deber de actuación en el ámbito interno, si bien conserva la Corte IDH su calidad de ‘intérprete última de la Convención Americana’ cuando no se logre la eficaz tutela de los derechos humanos en el ámbito interno”.[5]
Como señala Sagüés Pedro, el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, mismo completado por otros fallos, especialmente por Trabajadores cesados del Congreso, ordena a los jueces nacionales, reputar invalidas a las normas internas “incluidas claro está las normas constitucionales”, que sean opuestas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la interpretación dada a esta por la Corte Interamericana. Así la Convención se convierte en un instrumento eficaz para construir un ius commune interamericano en materia de derechos personales y constitucionales.
Siguiendo al jurista precedentemente citado, diremos que es indubitable que los arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sientan deberes a los Estados que se hayan adherido a la misma, como lo es el caso del Estado boliviano quien aprobó y ratificó la Convención mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. Es así, que al ser la Convención una norma de obligado cumplimiento para el Estado boliviano, y que además, el propio Estado boliviano reconoció en su propio texto constitucional que los derechos humanos son incluso de preferente aplicación por encima de la Constitución, ello da pauta sobre la exigencia de inaplicabilidad de las normas constitucionales que restrinjan derechos humanos reconocidos y establecidos en la Convención, como los son los derechos políticos.
A fin de profundizar más dicho razonamiento, diremos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, determinó que, cuando el Poder legislativo de un Estado como en el presente caso boliviano, el constituyente falla en su tarea de suprimir o adoptar de manera contradictoria normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el poder judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el art. 1.1. de la Convención Americana y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. La Corte recuerda que: "El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico de derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos, incluidas las resoluciones judiciales de los tribunales ordinarios o especiales) en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1. de la Convención Americana” [6].
La Corte Interamericana recuerda a los tribunales que, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, "sus jueces, como parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos" [7].
Como se ha precisado muchas veces por parte de la doctrina, la Corte Interamericana recuerda a los tribunales que se sometieron bajo su jurisdicción, como es el caso boliviano, que deben “ejercer una especie de ‘control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre derechos Humanos. En esta tarea, el poder judicial o constitucional como en el presente caso, debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. [8]
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión
Otros precedentes
El artículo 256 de la CPE, cede su jerarquía normativa en favor de los derechos humanos contenidos en Tratados y Convenios Internacionales, indicando que dichos Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos, “se aplicarán de manera preferente sobre ésta”
El control de convencionalidad difuso como un elemento indispensable para el respeto y garantía de los derechos
Implica la labor de verificación de la compatibilidad o incompatibilidad respecto de la mismísima Constitución Política del Estado, así como de las leyes, decretos, reglamentos y demás resoluciones, en relación a los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
Inaplicación de la normativa interna (incluso la Constitución Política del Estado) contraria a la convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la intérprete última y suprema de los derechos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, debiendo los tribunales nacionales seguir dicha jurisprudencia
Las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno
El control de convencionalidad difuso a través del control de constitucionalidad, con el objeto de dejar sin efectos jurídicos generales la normativa interna (legal o constitucional)
Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad y aplicar su eficacia interpretativa
Método de control de convencionalidad difuso a efecto de la aplicación preferente (pasos a seguir)
Sobre el principio de efecto útil de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
Tipos de control de convencionalidad: a) Control concentrado; y, b) Control difuso