Materias
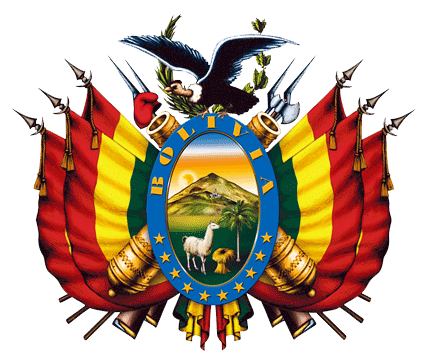 Bolivia
BoliviaEl control de convencionalidad difuso como un elemento indispensable para el respeto y garantía de los derechos
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informaciónAnte la alarmante cantidad de casos denunciados ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que tiene a su cargo el control concentrado de convencionalidad, es que la Corte IDH se vio en la necesidad de modular el control difuso de convencionalidad como un instrumento de aplicación obligatoria para los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; mediante el cual, se busca la efectividad material de los derechos humanos al momento de impartirse justicia local, debiendo las autoridades interpretar el ordenamiento jurídico interno de acuerdo al “corpus iuris” de derechos humanos o, en su caso, inaplicar las disposiciones jurídicas contrarias.
El control de convencionalidad deriva, por una parte, de lo dispuesto por los arts. 1 y 2 de la CADH, los cuales prevén que los Estados miembros se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento internacional, a toda persona sujeta a su jurisdicción y que, si tal ejercicio no estuviese garantizado por disposiciones constitucionales o legislativas nacionales, los Estados están obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Entonces, el control de convencionalidad tiene como premisa que las autoridades precautelen -de la manera más favorable- la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas, no solo generando satisfacción y credibilidad en el actuar del Estado y la comunidad internacional; sino además, formulando, esclareciendo y difundiendo ideas y conductas que son de utilidad para la tutela de tales prerrogativas, más allá del ámbito meramente jurisdiccional.
Existen dos tipos de control de convencionalidad, uno es el denominado concentrado, que es ejercido por los Organismos competentes de la comunidad internacional, encargados de garantizar el cumplimiento de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; cuyo objeto es interpretar progresivamente el sentido y alcance de tales instrumentos para resolver contenciones acerca de si un Estado parte ha violado o hace caso omiso a los derechos humanos, ejemplo de esto es el control de convencionalidad realizado por la Corte IDH que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 1 y 2 de su Estatuto, verifica de manera subsidiaria que las disposiciones internas, conductas y actos de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sean acordes y no vulneren su contenido, imponiendo -en su caso- las sanciones correspondientes.
El segundo tipo, es el control de convencionalidad difuso que es realizado por las autoridades internas de cada Estado en el ámbito de sus competencias, más allá del control de constitucionalidad[2], esta especie de control consiste en el deber de realizar un examen de compatibilidad entre las normas nacionales y el “corpus iuris” de derechos humanos. Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional que se materializa en los criterios jurisprudenciales emitidos por el Órgano internacional que los interpreta, tal y como lo expresó la Corte IDH en el párrafo 52 de la Sentencia de 26 de noviembre de 2010 dentro del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas:
“52. Así, la ‘fuerza normativa’ de la Convención Americana alcanza a la interpretación que de la misma realice la Corte IDH, como ‘intérprete última’ de dicho Pacto en el Sistema Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. La interpretación emprendida por el Tribunal Interamericano a las disposiciones convencionales adquiere la misma eficacia que poseen éstas, ya que en realidad las ‘normas convencionales’ constituyen el resultado de la ‘interpretación convencional’ que emprende la Corte IDH como órgano ‘judicial autónomo cuyo objetivo es la aplicación e interpretación’ del corpus juris interamericano. Dicho en otras palabras, el resultado de la interpretación de la Convención Americana conforma la jurisprudencia de la misma; es decir, constituyen normas que derivan de la CADH, de lo cual se obtiene que gocen de la misma eficacia (directa) que tiene dicho tratado internacional”.
El deber de ejercer el control de convencionalidad difuso en el Estado Plurinacional de Bolivia, surge de la obligación de dar cumplimiento de buena fe a los tratados internacionales de acuerdo al principio “pacta sunt servanda”, cuyo establecimiento se encuentra en los arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La declaratoria de obligatoriedad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se da debido a que el Estado boliviano ratificó dicho instrumento internacional mediante la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, reconociendo la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el art. 45 de la CADH; y, disponiendo como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, de acuerdo al art. 62 del mismo instrumento internacional. De esa manera, el Estado Plurinacional de Bolivia quedó vinculado a su contenido y por ende, a dar cabal cumplimiento de buena fe a sus postulados y los de otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos[3].
Respecto a los fallos judiciales que pueden emanar por virtud de la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la Corte IDH, los arts. 67 y 68 del mismo instrumento internacional, establecen que no existe recurso legal contra sus fallos, quedando el Estado boliviano comprometido a acatar los fallos judiciales emitidos por la citada Convención, cuando litigue como parte y a considerar en todo momento el “corpus iuris” de derechos humanos como parte integrante del bloque de constitucionalidad consagrado en el art. 410.II de la CPE; a manera de diferenciar la parte resolutiva de la parte vinculante de los fallos de la Corte IDH, es necesario citar la Resolución de 20 de marzo de 2013 en el Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia:
67. De tal manera, es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que a que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional.
68. En relación con la primera manifestación, cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este Tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y, consecuentemente, las decisiones de la Corte Interamericana, no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir, en este supuesto, se está en presencia de cosa juzgada internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia (…).
69. Respecto de la segunda manifestación del control de convencionalidad, en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser parte de la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.
El primer antecedente del control de convencionalidad dentro de la Corte IDH data de la Sentencia de 26 de septiembre de 2006, dictada dentro del Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas[4], cuyos párrafos 123 a 125 señalan que, ante la omisión legislativa, o bien, por virtud de la creación de normas que se alejen del espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[5], el “Poder Judicial” deberá corregir la actuación del “Poder Legislativo” e inaplicar los preceptos legales que pudiesen vulnerar dicha ordenanza, bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional[6], debiéndose adecuar el ordenamiento jurídico interno de conformidad a los parámetros de convencionalidad[7].
Dicho Fallo quebrantó todo paradigma jurídico, se consignó una tarea a cargo del “Poder Judicial” consistente en velar por la salvaguarda de los derechos humanos, aun cuando implicase dejar de observar la normatividad interna. Con ello, se abandona la idea relativa a que, tratándose de derechos de la persona, las constituciones tenían la última palabra. Más tarde, la Corte IDH dicta la Sentencia del 24 de febrero de 2011, dentro del Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones, en la que se perfecciona el concepto de control de convencionalidad, dado que en sus párrafos 193 y 239 establece que la labor de tutelar los derechos referidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no solamente es propia del “Poder Judicial”, sino de todo el aparato burocrático[8] y debe realizarse “ex officio”.
De esa manera, la Corte IDH fue precisando el contenido y alcance del concepto de control de convencionalidad difuso en su jurisprudencia, llegando a formar un concepto complejo que comprende las siguientes características: i) Consiste en un examen de compatibilidad de las normas internas con el “corpus iuris” de derechos humanos; ii) Es un control que a nivel interpretativo[9] y de inaplicación al caso concreto, es aplicado de oficio por toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias[10], especialmente a los vinculados a la administración de justicia en todos sus niveles[11]; y, iii) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias al “corpus iuris” de derechos humanos, dependiendo de las facultades y atribuciones de la autoridad pública llamada a dar tal efecto[12].
Entonces, es cardinal señalar que la Corte IDH definió los posibles alcances del control difuso de convencionalidad en sus efectos dependiendo de las atribuciones de la autoridad que lo realice, que a saber pueden ser tres: a) Dejar sin efectos jurídicos aquellas interpretaciones inconvencionales, buscando la interpretación conforme al “corpus iuris” de derechos humanos; b) Cuando no pueda lograrse una interpretación convencional, se debe dejar sin efectos jurídicos la norma nacional, inaplicándola al caso particular; y, c) Cuando no pueda lograrse una interpretación convencional, se debe dejar sin efectos jurídicos la norma nacional con efectos generales o “erga omnes”, inclusive retroactivos, cuando resulte indispensable para lograr un adecuado goce y disfrute de los derechos humanos; estos efectos fueron definidos por la Corte IDH en los párrafos 53 y 57 de la Sentencia de 26 de noviembre de 2010, dentro del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas:
“53. Como hemos sostenido al analizar los grados de intensidad del ‘control difuso de convencionalidad’, el resultado del examen de compatibilidad entre la norma nacional y el ‘bloque de convencionalidad’, consiste en dejar ‘sin efectos jurídicos’ aquellas interpretaciones inconvencionales o las que sean menos favorables; o bien, cuando no pueda lograrse interpretación convencional alguna, la consecuencia consiste en ‘dejar sin efectos jurídicos’ la norma nacional, ya sea en el caso particular o con efectos generales realizando la declaración de invalidez de conformidad con las atribuciones del juez que realice dicho control” (las negrillas nos corresponden).
“57. Si bien el citado precepto se refiere a las atribuciones de la Corte IDH, mutatis mutandi, debe aplicarse a los jueces nacionales debido a que también son jueces interamericanos cuando realizan el ‘control difuso de convencionalidad’. Y ello implica garantizar, en la medida de lo posible, el efectivo goce del derecho o libertad violado. Lo anterior conduce a afirmar que, en determinados supuestos, deben repararse las consecuencias de la norma inconvencional, lo cual sólo se puede lograr teniendo ‘sin efectos’ dicha norma nacional desde su vigencia y no a partir de la inaplicación o declaración inconvencional de la misma. En otras palabras, dicha retroactividad resulta indispensable en algunos casos para lograr un adecuado goce y disfrute del correspondiente derecho o libertad. Esta afirmación, además, es acorde con la propia jurisprudencia de la Corte IDH al interpretar el citado artículo 63.1 del Pacto de San José, toda vez que ha considerado que cualquier violación de una obligación internacional que haya producido daño comparte el deber de repararlo ‘adecuadamente’; lo cual constituye ‘uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado” .
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión
Otros precedentes
El artículo 256 de la CPE, cede su jerarquía normativa en favor de los derechos humanos contenidos en Tratados y Convenios Internacionales, indicando que dichos Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos, “se aplicarán de manera preferente sobre ésta”
Implica la labor de verificación de la compatibilidad o incompatibilidad respecto de la mismísima Constitución Política del Estado, así como de las leyes, decretos, reglamentos y demás resoluciones, en relación a los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
Inaplicación de la normativa interna (incluso la Constitución Política del Estado) contraria a la convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la intérprete última y suprema de los derechos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, debiendo los tribunales nacionales seguir dicha jurisprudencia
Las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno
Los jueces constitucionales, en el conocimiento de acciones tutelares y en especial los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentran obligados a realizar el control de convencionalidad en el conocimiento de las causas sometidas a su conocimiento
El control de convencionalidad difuso a través del control de constitucionalidad, con el objeto de dejar sin efectos jurídicos generales la normativa interna (legal o constitucional)
Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad y aplicar su eficacia interpretativa
Método de control de convencionalidad difuso a efecto de la aplicación preferente (pasos a seguir)
Sobre el principio de efecto útil de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
Tipos de control de convencionalidad: a) Control concentrado; y, b) Control difuso