Materias
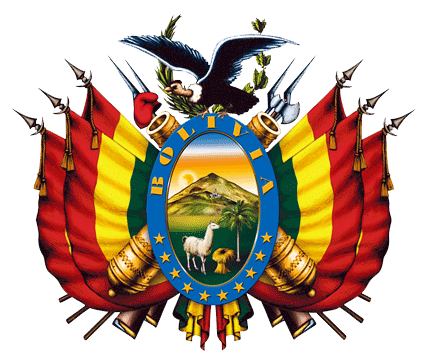 Bolivia
BoliviaAl suscitarse un conflicto de competencias jurisdiccionales, para el conocimiento de una causa en la que se configuren hechos de violencia contra la mujer indígena; deberá respetarse el sistema jurídico al que de forma voluntaria decidió someterse para la resolución de su causa. Por ello, las mujeres indígenas pueden acudir tanto al sistema comunitario como al estatal, para lograr cambios en sus relaciones de género y en su situación de violencia
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informaciónComo un problema de derechos humanos, las violencias afectan al principio básico del derecho a la vida, no solo entendida en el sentido estrecho de salvaguardarla, sino de brindar todas las posibilidades de desarrollo material y espiritual que la hagan saludable, creativa y propositiva. Por ello, la lucha contra la violencia por condición de género implica un compromiso de todos los componentes del Estado boliviano, más si esta se presenta como un problema latente en poblaciones vulnerables.
Así específicamente, respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém Do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, en su artículo 4, establece que: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
()
Derechos que encuentran su materialización dentro de las políticas a asumir por parte de los Estados, en la norma prevista por el art. 7 que establece los deberes que tienen estos de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.
Así, en situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados.
En ese entendido, respecto a la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución Política del Estado y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional de administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley del Órgano Judicial) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).
Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial, previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que La función judicial es única, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución Política del Estado y la justicia constitucional tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Norma Constitucional y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Por ello, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y, por la importancia de los estándares jurídicos que emanan de este, la interpretación que realicen los órganos jurisdiccionales establecidos en nuestro Estado, respecto a los derechos fundamentales vinculados a las mujeres tienen que guardar correspondencia y concordancia obligatoria con la interpretación que al respecto hayan realizado los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos en las decisiones que adopten.
En ese marco, deberá tomarse en cuenta la Recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia de 23 de julio de 2015, que en su acápite destinado a los sistemas de justicia plural, recomienda a los Estados sobre los derechos de las mujeres y la coordinación que debe existir entre los diferentes sistemas de justicia, refiriendo que, los Estados aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones, y que se fomente un diálogo constructivo y formalicen los vínculos entre los sistemas extraoficiales de justicia, incluso mediante la adopción de procedimientos para compartir información entre ellos.
Conforme a lo descrito precedentemente, tratándose de violencia contra las mujeres, son ellas las que deben decidir a qué sistema jurídico se someten; decisión que; además, debe estar plasmada a través de un consentimiento informado; es decir, que si la mujer ha decidido que el caso de violencia sea tramitado ante la jurisdicción indígena originaria campesina, y esa decisión es una clara manifestación de su voluntad, es esa jurisdicción la que debe resolver los casos de violencia. Al contrario, si la decisión de la mujer ha sido someterse a la vía ordinaria, es esa autoridad la que deberá resolver el caso, sin perjuicio, de que posteriormente en ambos casos, ante la lesión a sus derechos, pueda acudir a la vía constitucional.
Ahora, claro está que no se puede dejar de lado la tarea de avanzar hacia la materialización de una pluralidad jurídica no subordinada, donde converjan y se articulen ambos derechos, en pro de la igualdad de derechos y oportunidades. Por ello, si bien las mujeres indígenas pueden acudir tanto al sistema comunitario como al estatal, para ir estratégicamente logrando cambios en sus relaciones de género y en su situación de violencia. La aplicación de la interlegalidad entendida como la constante interacción entre los sistemas de justicia indígena originaria campesina y estatal se hace necesario; puesto que, implica apostar a construir diálogos interculturales en donde los sistemas jurídicos puedan enriquecerse mutuamente y transformarse, para permitir cambios en los órdenes sociales en su conjunto y en el que las sociedades indígenas tengan la posibilidad de definir los límites y alcances de sus jurisdicciones; lo que también significa considerar sus vínculos con la sociedad nacional y la necesidad de garantizar salidas a las propias controversias internas y a las voces minorizadas.
Por tanto, en el procedimiento a seguirse, una vez que la mujer agraviada recurra a una determinada jurisdicción, deberán existir labores de coordinación entre ambas (Ordinaria e Indígena originaria campesina), con el objetivo de lograr la reparación de los derechos de las víctimas de violencia.
De lo anotado, se concluye que al suscitarse un conflicto de competencias jurisdiccionales, para el conocimiento de una causa en la que se configuren hechos de violencia contra la mujer indígena; deberá respetarse el sistema jurídico al que de forma voluntaria decidió someterse para la resolución de su causa; tomando en cuenta lo establecido en el párrafo que antecede.
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión
Otros precedentes
Cuando las autoridades de la JIOC, de forma errónea efectúen la solicitud de incompetencia, como una excepción, deberá tramitársela en el marco de lo señalado en el Código Procesal Constitucional, y no con el procedimiento aplicable a la vía incidental para la jurisdicción ordinaria o agroambiental
La legitimación activa para promover el conflicto de competencias jurisdiccionales la ostentan las autoridades de las jurisdicciones indígena originaria campesina, ordinaria y agroambiental
Las jurisdicciones ordinaria, agroambiental e indígena originario campesina gozan de igual jerarquía
Las solicitudes realizadas por las autoridades de la JIOC, dentro del trámite de conflicto de competencias jurisdiccionales, no requieren la firma de abogado
Oportunidad para promover el conflicto de competencias jurisdiccionales, entre las ordinaria, agroambiental y la JIOC
Procedimientos en el conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental