Materias
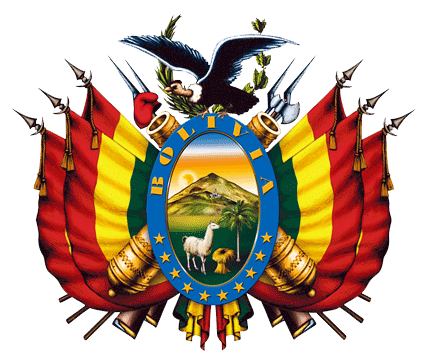 Bolivia
BoliviaEl carácter ancestral del territorio del pueblo indígena Takana y los recursos naturales existentes en él
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informacióni) La Comunidad Takana El Turi Manupare II, sus autoridades y su representación
Antes de analizar el carácter ancestral del territorio reclamado por la comunidad Takana El Turi Manupare II, es necesario señalar que dicha comunidad es una de las trece comunidades Takanas que constituyen el pueblo indígena originario Takana, en el departamento de Pando; el cual posee identidad cultural, idioma, instituciones, territorialidad y cosmovisión propias, características que garantizaron la sostenibilidad de su hábitat y su sobrevivencia.
El pueblo indígena originario Takana, cuenta con una organización tradicional que se denomina la Capitanía. El Capitán Grande (Cuaraji), constituye la máxima autoridad del Pueblo Indígena Originario Takana, representando a las trece comunidades Takanas de la región.
Cada comunidad cuenta con sus propias organizaciones comunales, representados por un directorio. Según datos de Ana Merelis, Capitana Grande de la CIPOAP, cada comunidad cuenta con su propio directorio, conforme a sus normas y procedimientos propios. Así, la comunidad Takana El Turi Manupare II, se encuentra organizada por un Presidente, Vicepresidente y su directiva, compuesta por las Secretarias de organización, salud, educación, tierra - territorio, conflictos y vocalías.
Conforme se tiene señalado, el pueblo indígena originario Takana, cuenta con su propia organización territorial que es la Capitanía, compuesta por 13 comunidades Takanas, representadas por el Capitán Grande y su directiva, conformada por las Secretarias de salud, educación, tierra y territorio, conflictos y vocalías.
El citado pueblo indígena, forma parte de la CIPOAP, Central que aglutina a los siguientes pueblos:
ü Pueblo Indígena Originario Takana.
ü Pueblo Indígena Originario Cavineño.
ü Pueblo Indígena Originario Yaminagua.
ü Pueblo Indígena Originario Esse Ejja.
ü Pueblo Indígena Originario Machineri
ü Pueblo Indígena Originario Pacahuara, estos últimos no contactados.
La CIPOAP es un referente muy importante de los pueblos indígenas originarios que se encuentran en el departamento de Pando que se fundó en el año 1997. La Elección del Capitán Grande (Cuaraji) de la CIPOAP, se realiza en un Congreso Departamental de cinco organizaciones matrices cada cuatro años (no participa el Pueblo Indígena Pacahuara, por considerarse pueblo no contactado). Participan los Capitanes Grandes regionales de los pueblos indígenas y la elección es realizada de manera rotativa. A partir de la nueva Constitución Política del Estado, para estos cargos, se aplica la equidad de género; actualmente una mujer es Capitana Grande de la organización departamental CIPOAP.
La citada Central indígena, tiene representación departamental y a nivel nacional se encuentra afiliada a la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).
ii) La territorialidad ancestral del pueblo Takana
La historia sobre la identidad cultural del pueblo indígena Takana, se remonta hasta el periodo precolonial. Así, se sostiene que el Pueblo hoy conocido como Tacana, durante el periodo preincaico e incaico, ocupaba parte del territorio correspondiente al Antisuyu. La investigadora Wentzel (1989) citada por CIPTA (2001), sostiene la probabilidad de una relación de visitas mutuas entre los pueblos del Tawantinsuyu y Tacana, con fines de trueque o de intercambios rituales, más que por una denominación directa y de tributo. Existen datos que confirman que la interacción entre las tierras altas y bajas data desde el año 1200 A. de C. (CEJIS, 2003: 151)(sic).
La información bibliográfica y oral, ratifica la existencia ancestral del pueblo indígena originario Takana, con identidad cultural, idioma, instituciones, territorialidad y cosmovisión, desde el periodo anterior a la colonia.
Ancestralmente se encontraba gobernado por el Huaraji y el Baba ecuai como máxima autoridad del territorio Takana: La máxima autoridad del Pueblo Takana era el Huaraji, luego viene el Cacique y el Capitán Grande en la actualidad. (Ismael Mayo Labo, Capitán Grande Takana - Cavineño; 2013) (sic)
El Huaraji, se constituía en la figura política, espiritual y cultural del pueblo indígena originario Takana, cuya función principal era administrar el territorio. El Huaraji y el Baba ecuai eran elegidos por su fuerza y valentía en las guerras, así como de cualidades y destrezas de un buen cazador y curandero; antiguamente, dirigían y guiaban al pueblo Takana.
El pueblo Takana, cuenta con su propia lengua materna que es el Takana. Las investigaciones desarrolladas sobre el origen de la lengua Takana, sostienen que la familia lingüística es del mismo nombre: Esta familia forma parte de una rama pano-tacana que incluye idiomas indígenas del Perú, Bolivia y Brasil (Ottaviano, 1986:6). Este idioma era hablado por otras tribus o unidades socio-culturales diferentes, con variantes en el dialecto, por lo que no supone una sola identidad étnica. (CEJIS, 2003: 150) (sic).
Realizada la observación de campo, en relación a los procesos comunicativos que establece el pueblo Takana, se ha podido advertir que sus miembros aún conservan la lengua originaria Takana; aunque también se advierte que existe una fuerte preferencia por el uso del castellano como medio de comunicación; esta diglosia se produjo históricamente por los procesos de colonización ejercida por agentes externos.
La colonia, cambió el sistema de vida tradicional de los pueblos indígenas originarios Takanas, provocando modificaciones en sus estructuras de organización política, económica, social y cultural. Así, los Huarajis y los Baba ecuai fueron sobre puestos por nuevos cargos coloniales como el Cacique, Corregidor, Capitán, Sargento, Alcalde y otros:
Para gobernar en las misiones, el Virrey, a veces el mismo Rey, nombraba Maestres de Campo, quienes a su vez designaban: Sargentos, Capitanes y otros jefes, por su generalidad a mestizos. El primer día de enero, se juntaban los indios de cada pueblo y elegían a su Alcalde Mayor y dos Alcaldes Ordinarios. El Misionero daba cuenta al Maestre de Campo, quien confirmaba en su oficio y les daba jurisdicción (CEJIS, 2003:152) (sic).
La creación de la República, legitimó la reestructuración del territorio en provincias y cantones, impulsando expediciones a la amazonia boliviana para desarrollar un reconocimiento y extracción de las riquezas existentes en la región, con la finalidad de comercializar sus productos al extranjero; este proceso dio lugar al primer ciclo que se denomina extractivista:
En 1840 comenzó la época de la quina, que trajo a varios Takanas, quienes salieron de sus pueblos a trabajar en la recolección de dicho producto. Varios pueblos Takanas estuvieron a punto de desaparecer por la captación de mano de obra indígena para su explotación (CEJIS, 2003: 155) (sic).
El segundo ciclo extractivista, corresponde a la explotación de la goma, recurso natural propio de la región, esta actividad estuvo ligado al desarrollo del capitalismo mundial:
Durante el auge de la goma, el pueblo Takana, fueron reclutados por la fuerza para atender las demandas de la mano de obra. Este proceso provocó la dispersión de los grupos, dando origen a la formación de pequeñas comunidades sobre las riveras del rio Madre de Dios, Beni y Manupire (CEJIS, 2003:155) (sic).
La mano de obra de los Takanas, como de otros pueblos como los Yaminahua, Cavineña, Esse Ejja, Pacahuara y otros, eran reclutadas por los enganchadores y las Autoridades oficiales, como el Corregidor, para ser enviados a los diferentes lugares donde se explotaba la goma, la castaña; así también se los incorporó como barraqueros y otros similares. Muchas de las personas reclutadas, fueron presa fácil de los compromisos contraídos con sus empleadores; por ejemplo, el endeudamiento por los alimentos consumidos, la dotación de herramientas, materiales de trabajo y otros, convirtiéndose en eternos deudores que no les permitió volver a sus lugares de origen.
Durante los periodos de la colonia y la república, los pueblos indígenas fueron dispersados a lo largo y ancho de la amazonía, siendo sobrepuesta sus formas y estructuras de organización.
Desde la reforma agraria del 52, las comunidades indígenas Takanas, se fueron independizando de la explotación directa de la mano de obra. A consecuencia de este proceso independista, según el Capitán Grande del pueblo Takana, se fueron constituyendo nuevas comunidades, nuevos asentamientos en las tierras donde dejaron los patrones.
Sin embargo, con la reforma agraria, continuaron las concesiones forestales a personas particulares en el departamento de Pando, y los pueblos indígenas de la amazonia, se organizaron con la finalidad de lograr mayor incidencia en la atención de sus demandas (sociales, económicas, políticas y culturales) ante el Estado.
Para los Takanas, el territorio ancestral es concebido como el espacio de producción y reproducción de la vida; conforme a su propia cultura, identidad, costumbres, tradiciones y otros elementos de acuerdo a su cosmovisión, y en ese sentido, el territorio donde se encuentra asentada la comunidad El Turi Manupare II -que está catalogada como tierra fiscal no disponible y sobre la cual el demandado tiene una solicitud de concesión forestal- es considerado por sus miembros como territorio ancestral. Sus habitantes manifiestan que sus abuelos siempre vivieron y murieron en el territorio, y que la lucha por el territorio en las comunidades Takanas es un proceso de afirmación política de su identidad.
La visión de territorialidad para los Takanas representa su medio de vida -todo el entorno geográfico- como medio de producción y reproducción de la vida, enraizada en la fe, en la creencia y su poder. La territorialidad, a partir del entorno geográfico, hace referencia a la producción y reproducción de la vida social, política, económica y espiritual.
Para nosotros el territorio es la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), ahora se denomina Territorio Indígena Originaria Campesina (TIOC), porque reconoce y garantiza nuestros derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas (Karen Martínez Carvajal; Presidente de la CIMAP. 2013).
Históricamente el pueblo indígena originario Takana, estableció un sistema de manejo y uso del territorio, basado en la integración de los elementos físicos y espirituales, que vincula un espacio de la naturaleza con el pueblo indígena, donde los animales, las plantas y las aguas tienen voz para el hombre. La espiritualidad es la relación sagrada y extraordinaria, donde los seres humanos se reconocen y se relacionan con el mundo natural y la totalidad cósmica, cuya finalidad consiste en la búsqueda permanente del equilibrio integral de las existencias, donde lo material y lo espiritual, el hombre y la naturaleza, todos los elementos opuestos son capaces de interactuar e interrelacionarse bajo principios de la reciprocidad, complementariedad y el consenso universal de las leyes que regulan la totalidad existencial.
Los recursos naturales son aprovechados para la sobrevivencia de la comunidad; para tal efecto desarrollan actividades y labores productivas como la caza, la pesca; la recolección de frutas, semillas, la castaña y otras especies existentes. Estas actividades de supervivencia son realizadas de acuerdo a creencias espirituales; como por ejemplo, las creencias sobre los amos del monte y los castigos sobrenaturales; esta cosmovisión les permite tener un control social y ecológico en su contexto.
Los Takanas, por su forma de vida, desarrollaron un sistema de manejo territorial, similar a los pisos ecológicos, determinado por territorios de la amazonia alta y amazonia baja. Los Takanas periódicamente recorren por los diferentes territorios de la amazonia, según épocas estacionales del año, desarrollando un control social, productivo, espiritual y cultural, como base de su organización.
La producción de la castaña en los últimos tiempos, ha cobrado mayor importancia económica, siendo codiciada por los castañeros, hecho que ha provocado conflictos territoriales con los pueblos indígenas originarios Takanas. Una parte de la castaña recolectada por los indígenas, es utilizada para el consumo familiar, y otra parte, para la venta y con ello cubrir las necesidades básicas de la familia. Según Caren Martínez, Presidenta de la organización de mujeres Takanas de Pando:
la época de la cosecha de la castaña se inicia a partir del mes de octubre y concluye el mes de abril, época en que maduran las castañas en los bosques selváticos de El Turi Manupare II; esta actividad de recolección de la castaña les permite a las familias Takanas, un ingreso económico seguro, permite cubrir las necesidades básicas, especialmente para la compra de útiles y vestimentas escolares para los niños y para casos de curación de enfermedades (sic).
En el mismo sentido, Duri Mar Merelis sostuvo que la actividad de la castaña no significa lucro, sino un medio de subsistencia familiar:
Mientras los empresarios sólo piensan en comercializar este producto natural que existe en los territorios de los indígenas Takanas; los realizan sin ningún sacrificio como los indígenas. Sin embargo, los Takanas cosechan para la sobrevivencia familiar y comunal, viven cuidando el medio ambiente sin realizar chaqueos ni tala de árboles (sic).
De dichos datos y testimonios se concluye que el pueblo Takana tiene dominio ancestral sobre el territorio en el que el demandado tenía una solicitud -actualmente desistida- de concesión forestal, y sobre el que el pueblo Takana ejerce el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en especial la recolección de castaña; actividades a los que tienen derecho en su calidad de pueblos indígenas, de conformidad a lo previsto por el art. 30 de la CPE.
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión