Materias
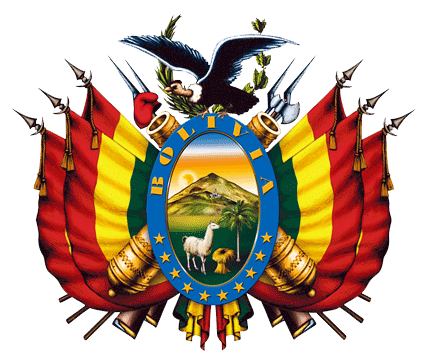 Bolivia
BoliviaEl principio de proporcionalidad como herramienta hermenéutica
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informaciónIII.2.5. El principio de proporcionalidad como herramienta hermenéutica
a) Fundamentos de la proporcionalidad
Con la finalidad de abordar los fundamentos, ámbito de aplicación y estructura del principio de proporcionalidad, se debe necesariamente partir de su correcta comprensión o determinación de su estatus jurídico, pues en el caso boliviano, a diferencia de otros principios, como los de legalidad, pluralismo jurídico y seguridad jurídica[10], no se encuentra consagrado de forma expresa en la Constitución; su indeterminación dio paso a las jurisdicciones constitucionales a emplear una terminología imprecisa y cambiante para aludir a este principio, tales como criterio, regla, juicio, e incluso, canon de constitucionalidad.
Al respecto, para Bernal Pulido, son tres las tesis más consistentes que permiten definir el status jurídico propiamente dicho: 1) La tesis del Principio general del derecho; 2) El principio de proporcionalidad como límite de los límites[11]; y, 3) El principio de proporcionalidad como criterio estructural para la determinación del contenido de los derechos fundamentales.
Respecto de la primera, el autor González-Cuellar[12], sostiene que el principio de proporcionalidad es un principio general del derecho que en un sentido amplio, obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre los intereses en conflicto; catalogándolo como una herramienta hermenéutica que le sirve a la jurisdicción constitucional para orientarse en el complejo mundo de los valores contrapesándolos y jerarquizándolos, y [] para la resolución de los conflictos.[13]; dotándole en consecuencia, una inescindible vinculación con la rama de la interpretación jurídica, y por tanto como argumento estructural para la fundamentación externa de las sentencias constitucionales.
En relación a la segunda tesis que concibe al principio de proporcionalidad como límite de los límites, esta expresión utilizada por primera vez por Bettermann, en la sociedad jurídica de Berlín a finales de 1964[14], se refiere en concreto a los presupuestos materiales y procesales que toda intervención a los derechos fundamentales debe observar. Para esta corriente, las condiciones se erigen sobre dos aspectos sustanciales, la garantía del contenido mínimo y la dignidad humana; ambas condiciones resultan de difícil determinación, como se desarrolló precedentemente en relación al contenido o núcleo esencial de los derechos fundamentales, no obstante lo rescatable de esta tesis para la labor encargada a esta jurisdicción, radica justamente en la concepción procesal de la restricción o intervención, ello es, el cumplimiento de pautas procesales definidas que hagan del límite de los límites una verdadera herramienta en este caso procesal, para la concreción del contenido de los derechos fundamentales.
No obstante reconocer las bondades de ambas concepciones, el citado autor, plantea que el verdadero status de este principio radica en su labor estructural, es decir, que concibe al principio de proporcionalidad como un criterio estructural para la determinación del contenido de los derechos fundamentales, tesis que encuentra su mayor potencialidad en el control de constitucionalidad de las intervenciones realizadas por el legislador. No obstante, la aplicación de este criterio importa precisar cuál es el papel que cumple dicho principio como parte de la fundamentación jurídica de las sentencias constitucionales; y cómo se diferencia ese papel de otras figuras dogmáticas, tales como los métodos o criterios de interpretación y la cláusula del contenido esencial.
Sobre la función de dicho principio en la fundamentación constitucional, cabe señalar que este principio, tiene una tarea de vital importancia, pues desempeña el argumento para la fundamentación externa de la premisa mayor de las sentencias constitucionales. Como es sabido los argumentos son parte de los razonamientos que la jurisdicción constitucional ofrece a fin de generar el convencimiento de que las interpretaciones de la Constitución y la ley contenidas en los fallos son correctas, o cuando menos plausibles[15].
Es justamente en ese ámbito donde estriba la importancia de este principio para la jurisdicción constitucional, pues se constituye en el criterio o argumento estructural (premisa mayor) que dota de validez y legitimidad a los fallos emitidos, al permitir a través de este, exponer las razones o fundamentos de la determinación allí asumida, es decir, el respaldo de la proposición descriptiva, que permita la concreción de la norma iusfundamental, la cual finalmente determinará el contenido definitivo del derecho fundamental en cuestión.
Con base en todo lo hasta aquí señalado, el status del principio de proporcionalidad no obstante de constituir en su esencia un límite de los límites así como un principio general del derecho incorporado vía jurisprudencial, su importancia para esta jurisdicción estriba sustancialmente en su aporte cual argumento estructural sustancial de las sentencias constitucionales (premisa mayor), dotando de facticidad y validez[16] a éstas, al permitir a través de dicho argumento, que en este caso fungiría como premisa mayor de la argumentación e interpretación constitucional, exponer las razones o fundamentos de la determinación allí asumida.
En coincidencia con la posición de algunos autores, podría asumirse, que este principio, pese a su ausente consagración expresada en la Norma Suprema, tal el caso de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se encontraría implícito en algunos de los postulados contenidos en ella, dotándose de este modo un rango constitucional a dicho principio[17]. Así, varias son las tesis que pretenden fundamentar lo preceptuado supra, algunas pretendiendo establecer el nexo del principio de proporcionalidad con el carácter jurídico de los derechos fundamentales; con la idea de justicia, con el principio de Estado de Derecho, y otras con el principio de interdicción de la arbitrariedad[18].
De todas las señaladas, sin soslayar que toda intervención o restricción desproporcionada de un determinado derecho vulnera su contenido esencial, y que el principio de proporcionalidad es uno de los elementos que componen el factor justicia; la fundamentación constitucional más plausible y acostumbrada de este principio es aquella que lo vincula con el Estado de Derecho. De acuerdo con ello, debemos partir asumiendo que el Estado de Derecho, y más aún el Estado Constitucional de Derecho no sólo se encuentra integrado por principios formales, como ser el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos humanos, la división de poderes y el sometimiento de todos los órganos del Estado al Derecho, sino además por principio de justicia material, entre los cuales el principio de proporcionalidad se constituye en el más destacable. Este fundamento, encuentra también su asidero constitucional pues se configura bajo las premisas anteriormente propuestas, como un límite de los límites, que permite delimitar la intensidad de la acción de los poderes estatales sobre los derechos fundamentales.
En el caso boliviano dicha vinculación se materializa a partir del art. 1 de la CPE, el cual con precisión señala: Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (el énfasis fue añadido).
Ahora bien, en lo que respecta a la labor de esta jurisdicción, la última tesis de fundamentación parecería ser la más aconsejable, cuando se trata de asumir una fundamentación constitucional al respecto, pues si bien la del Estado de Derecho se constituye en la fundamentación axiológicamente válida, no obstante, el carácter abstracto de dicha postulación impide su facticidad per sé; a diferencia del fundamento constitucional que reconoce al principio de proporcionalidad como un principio de interdicción de la arbitrariedad, bajo la máxima de que lo desproporcionado, debe considerarse arbitrario.
Dicha postulación sostiene entonces, que todo acto desproporcionado de los poderes públicos se constituiría per sé en un acto arbitrario, proscribiendo toda intervención y/o restricción de un derecho fundamental abiertamente irracional y desprovista de toda motivación.
b) Estructura del principio de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad está compuesto por los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los cuales deben verificarse de manera escalonada y sucesiva. Así, a continuación, desarrollaremos detenidamente uno a uno estos componentes:
i) De la idoneidad de la medida
Se entenderá que la idoneidad de una medida implica que la limitación del derecho debe ser adecuada a contribuir en la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, por ello este subprincipio es conocido también en la doctrina como principio de adecuación. Al respecto, la doctrina, señala que este juicio de idoneidad se constituye por dos elementos, de los cuales el primero es un presupuesto necesario del segundo:
a.- Un fin constitucionalmente legítimo.
b.- Idoneidad de la medida para la obtención del fin.
En consecuencia, el análisis de la idoneidad de la medida consistirá en establecer cuál es el fin que se pretende alcanzar y si éste es constitucionalmente permitido.
1) Acerca del fin constitucionalmente legítimo
En primer lugar, la legitimidad del fin implica su conformidad con la Constitución; es decir, que la limitación de derechos propuesta por la medida legislativa u otra, no debe ser contraria a la Constitución, ni debe encontrarse expresamente prohibida por ésta.
De esta manera, en la doctrina se establece que con relación al examen de legitimidad, éste se configura a su vez en un juicio de razonabilidad[19], que deberá ser entendido como la no arbitrariedad. El objeto de este juicio consiste básicamente en constatar que la norma legal constitutiva en este caso, en una medida restrictiva de un derecho fundamental, no constituya una decisión arbitraria al estar fundamentada en una razón legítima.
Cuando se trata de una medida restrictiva de orden legal estricto sensu, no puede desconocerse el llamado principio democrático de libertad de fines del legislador, atribución que se otorga al legislador para proponer la legitimidad de cualquier fin siempre que no esté prohibido expresamente o implícitamente por la Norma Suprema.
En ese sentido, corresponde verificar las prohibiciones dispuestas por la norma constitucional y la naturaleza de estas, para comprobar si se trata de prohibiciones absolutas o relativas. Si se tratare de las primeras, la medida legislativa tendiente a la restricción de un determinado derecho fundamental se constituirá en una medida ilegítima, mientras que, en las segundas, rige la presunción de constitucionalidad o legalidad respectivamente, en cuyo último caso podría realizarse una ponderación entre la prohibición y la propuesta legislativa.
Asimismo, corresponderá definir concretamente y analizar el tipo de fin que persigue la medida legislativa, pudiendo ser éste un fin inmediato o mediato, sin perderse de vista que el fin perseguido debe necesariamente cumplir a la realización de un derecho individual o colectivo, o el cumplimiento de una garantía.
Es de tener presente que, en el juicio de idoneidad no debe confundirse el medio con su fin inmediato. En tal sentido, los criterios de la racionalidad consistentes en la claridad argumentativa y la saturación imponen al Tribunal Constitucional el deber de diferenciar con claridad y máxima precisión entre la medida adoptada por el legislador o constituyente (medio), su finalidad concreta (fin inmediato) y el principio constitucional de primer o segundo grado al que esta finalidad puede adscribirse (fin mediato).
Al efecto, se considerará un principio constitucional de primer grado, a todas aquellas disposiciones constitucionales en las cuales existe una mención expresa del fin que el legislador debe tener en cuenta a la hora de intervenir los derechos fundamentales. Ej.:
Artículo 23 de la CPE
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (el énfasis fue añadido).
Como puede advertirse del citado postulado constitucional, la finalidad de la limitación o ámbito de intervención para el derecho a la libertad se encuentra definido expresamente, por lo que existe una prohibición absoluta para la restricción del derecho a la libertad con otro propósito que no sea el allí establecido.
En cambio el principio de constitucionalidad de segundo grado, o bien puede remitirse únicamente a una reserva especifica o ser principio; el reconocimiento a otras fuentes del derecho como son los tratados y demás instrumentos internacionales, o bien una reserva general de intervención; tal como la remisión a los términos de orden público, seguridad jurídica, entre otros, los cuales permiten un amplio margen de actuación para su regulación, siempre y cuando no exista una prohibición expresa al respecto.
2) Acerca de la idoneidad en sentido estricto
Una vez superada esa primera parte del razonamiento, la idoneidad debe partir de la identificación del fin (mediato y/o inmediato) mismo de la medida legislativa; y arribar a la conclusión de si ésta es suficiente para alcanzar la meta propuesta. Esto por supuesto, puede suceder en distintos grados o diferentes perspectivas.
La medida restrictiva, en este caso de carácter legislativo será idónea si contribuye, aun sea de manera parcial a la consecución del fin por el que fue adoptada; caso contrario, no resultará idónea si no contribuye de ningún modo a la obtención de éste.
Es así que, para evaluar la idoneidad de la medida, existen dos posturas para su verificación, una fuerte o idoneidad en sentido amplio y una débil o idoneidad en sentido estricto[20]; la primera establece que para constatar la idoneidad de la medida, ésta debe ser la que en mayor medida logre el fin propuesto bajo criterios de la mayor eficacia, rapidez y seguridad posibles, para ello no sólo debe considerarse la realización, sino también la probabilidad de alcanzar el fin, mientras que la segunda señala que la medida debe facilitar la realización del fin de algún modo independientemente de su eficacia rapidez, plenitud o seguridad[21].
En conclusión, para empezar el análisis de idoneidad es indispensable establecer de antemano cuál el fin mediato e inmediato de la medida, y verificar si se trata de un fin constitucionalmente legítimo.
ii) De la necesidad de la medida
Este subprincipio, en suma, implica la comparación entre la medida adoptada y otros medios alternativos. En esta comparación se examina si alguno de los medios alternativos logra cumplir dos exigencias: en primer lugar, si reviste por lo menos el mismo grado de idoneidad que la medida a ser adoptada para contribuir alcanzar el objetivo inmediato de esta última; y, en segundo lugar, si afecta negativamente al derecho fundamental en un grado menor. Si existe algún medio alternativo que llene estas dos exigencias, la medida debe ser declarada inconstitucional.
Siguiendo a Bernal Pulido, la norma y la posición ius fundamental prima facie, que constituyen el objeto de intervención legislativa cobra una validez definitiva si la norma que interviene en ellas no contiene la medida que menos afecte al derecho fundamental al que se adscriben, entre todas aquellas que ostentan por lo menos la idoneidad para fomentar el objetivo propuesto[22].
A partir de dicho criterio se puede señalar que en función al subprincipio de necesidad, como parte del principio de proporcionalidad, ante una medida restrictiva de derechos fundamentales se debe analizar si esta es indispensable para su conservación y que no pueda o no exista otra medida igualmente eficaz, pero que sea menos lesiva.
Es así que, en el fondo se exige que la norma jurídica o actuación emanada del Estado sea imprescindible para asegurar la vigencia o ejercicio de un derecho fundamental, debiendo limitarse en el menor grado posible cuando no existe otra alternativa posible, escogiendo el medio menos lesivo, sin afectar el contenido esencial de los derechos afectados.
De igual modo debe considerarse que la aplicación del subprincipio de necesidad presupone la existencia de por lo menos un medio alternativo a la medida adoptada por el legislador. Si no existen medios alternativos, resulta imposible efectuar la comparación entre estos y la medida legislativa para determinar si alguno de aquellos cumple las dos exigencias del subprincipio de necesidad; por tanto, el análisis de necesidad es una comparación entre medios, a diferencia del examen de idoneidad en el que se observa la relación entre el medio legislativo y su finalidad.
En tal sentido, no debe perderse de vista, que el principal criterio para seleccionar los medios alternativos consiste en que estos revistan algún grado de idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo que la medida legislativa se propone, para lo cual es preciso tener en cuenta los criterios: material, temporal, espacial y personal. En relación a la necesidad material, se debe tomar en cuenta al medio alternativo que menos afecte a los derechos humanos; en el criterio espacial se considera al mecanismo que tenga o genere el menor ámbito de limitación de los derechos; en cuanto al presupuesto temporal, se debe tomar en cuenta la delimitación más estricta del tiempo de aplicación de la medida que lesione de alguna forma los derechos, es decir, la que implique un menor tiempo de afectación; y, la personal por la que debe limitarse la menor cantidad de personas que sean afectadas en sus derechos.
Por otro lado, como segunda exigencia del subprincipio de necesidad, es la búsqueda de un medio más benigno con el derecho fundamental afectado; fase en la que el Tribunal Constitucional efectúa una comparación entre la medida legislativa y los medios alternativos que hayan superado la primera parte del examen de necesidad, siendo el objetivo de dicho estudio, el determinar si alguno de los medios alternativos no afecta negativamente al derecho fundamental o lo afecta en un grado inferior a la medida adoptada por el legislador; el aspecto más relevante de esta segunda etapa, consiste en la comparación que se realiza entre la intensidad con la que la medida del legislador interviene en el derecho fundamental y la intensidad de la intervención de los medios alternativos que habrían originado u originarían.
Esto significa que el medio más benigno será aquel que en promedio, o sea, en una generalización de los casos posibles, afecte con menor intensidad al derecho fundamental. Sin embargo, el carácter de medio más benigno de la intervención legislativa debe valorarse en concreto, con estricta observancia de las circunstancias del caso.
Se concluye entonces, que la exigencia de demostrar la necesidad de aplicación de una medida que tienda a restringir un derecho, tiene por finalidad evitar la aplicación de mecanismos infundadamente gravosos para el derecho fundamental que se busca limitar bajo el justificativo de lograr fines constitucionalmente legítimos; infiriéndose en consecuencia, que la proporcionalidad exhortada, impone que el resguardo de los derechos que se pretende proteger, sea definitivamente mayor al sacrificio del que serán objeto aquellos que resulten afectados con la medida.
iii) De la proporcionalidad de la medida en sentido estricto
La última parte de examinación del principio de proporcionalidad, requiere verificar valga la redundancia la proporcionalidad en sentido estricto de la medida restrictiva o limitativa a adoptarse; esto significa justificar la realización del fin buscado por el medio a emplearse, cotejando la importancia de la intervención del derecho fundamental con la importancia de su limitación; y su consiguiente resultado debe superar el menoscabo causado al derecho con relación a lo favorable para la mayoría en sociedad.
De acuerdo con la doctrina, este análisis también conocido como ponderación, cuenta con tres pasos a seguir:
i) Determinar las magnitudes que deben ser ponderadas; es decir, definir la importancia de la intervención del derecho fundamental y la importancia de la realización del fin perseguido.
ii) Comparar estas apreciaciones a fin de determinar si la importancia de la medida es mayor a la intervención del derecho fundamental.
iii) Establecer una relación de precedencia condicionada entre el derecho fundamental y el fin perseguido[23].
c) El test de proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional
Establecida que fue doctrinalmente, el estatus contenido y estructura del denominado principio de proporcionalidad, corresponde verificar su conceptualización, contenido y alcance en la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal.
Esta instancia con el objetivo de resolver distintas problemáticas que así lo ameritaron, aplicó el principio de proporcionalidad que, en esencia, se erige como un medio eficaz e idóneo para ejercer el control sobre los actos del Estado que pudieran conllevar la restricción de derechos fundamentales, limitando su accionar a ejercer esta facultad solamente en los casos o situaciones en los que existan razones constitucionales suficientes que así lo justifiquen.
Ahora bien, en el entendido de que el Estado Constitucional de Derecho, tiene como fin esencial la protección y garantía del ejercicio pleno de los derechos fundamentales que asisten, en igualdad de condiciones, a todos quienes habitan en el territorio nacional, queda claro que ninguno de sus órganos y menos aún los funcionarios públicos que los componen, pueden restringirlos, a no ser que sea mediante un mecanismo estrictamente necesario que tenga como objetivo alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa y cuando el rédito a ser obtenido sea mayor al que la restricción acarrea; de lo contrario, toda disminución en el ejercicio de un derecho fundamental, carecerá de fundamento constitucional y fracturará el Estado de Derecho.
En este contexto, siendo evidente que la Ley Fundamental no establece un instrumento específico que permita evaluar las razones que podrían justificar una restricción a los derechos fundamentales, este Tribunal, adoptó la metodología que postula el principio de proporcionalidad, convirtiéndola en una herramienta útil al propósito de controlar la constitucionalidad de las decisiones de los órganos políticos que pudieran comprometer los derechos fundamentales; toda vez que, una restricción a éstos solamente será aceptable cuando no vulnere una garantía constitucional específica y, cuando supere el test o juicio de proporcionalidad.
Con base en todo lo señalado, se concluye que el denominado test de proporcionalidad, se configura para esta jurisdicción constitucional en una herramienta que, en esencia, establece los requerimientos o condiciones básicos de racionalidad que deben ser observados cuando una autoridad al elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que pretenda limitar o regular un derecho fundamental, ello bajo la máxime, de que la efectivización de un derecho no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales.
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión
Otros precedentes
Entendimiento, comprensión y finalidad del principio de proporcionalidad