Materias
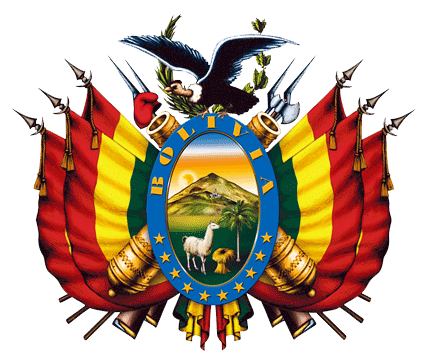 Bolivia
BoliviaEl estándar de la debida diligencia en los procesos penales de violencia en razón de género
¿Quieres ganar dinero?
Con nuestro programa de afiliados puedes ganar dinero recomendando nuestros servicios.
Más informaciónLa magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta.Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales en el que predominó y continua predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica, ya que en el caso de la mujer no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia, puesto que su situación no es asimilable, a otros sectores poblaciones que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad basada en la distribución de roles sociales que ha ido trascendiendo históricamente, lo cual engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello nos demuestra que la violencia hacia las mujeres y en particular la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que ha adquirido, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender.
Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, menciona que: la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos.[1] También, se señala que esta clase de violencia constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.[2] Esta Declaración entiende por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Así los Estados, por una lado, identifican los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones y los ubica en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.
Elementos que han sido evidentes para el constituyente boliviano, y que ha incidido en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en artículo 15 la disposición que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual ()II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional () , tanto en el ámbito público como privado.
El reconocimiento de sus derechos a una vida digna y acceso a la justicia, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas (medidas legislativa, administrativas, etc.) que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.
Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional en su tarea es el referido al principio de interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas conforme no sólo al texto constitucional, sino también las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE, y la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estos contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.
En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y las obligaciones que genera para el Estado:
-Debida diligencia: El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) [3], instrumento jurídico internacional del sistema universal de derechos humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, emitió la Recomendación 19, en la que se afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo Comité, en la Recomendación 33, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belem do Para -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras.
La Convención Belem do Pará ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia y en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, que está obligado a realizar acciones (legislativas, administrativas y judiciales) para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos la violencia en la familia.
En este marco, los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia, pues ha generado normas de desarrollo internas contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera especial en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.
Así, la Ley 348, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.
La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la Investigación, señalando en el art. 59 que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito públicoy no privado; por ello aún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe ser seguida de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El Capítulo III de la Ley, Persecución penal, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que establecen la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción.
Por otra parte, en el Título V, Legislación penal, en el Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
()
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
En el mismo capítulo, respecto a las directrices de procedimiento, el art. 87 establece que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán, entre otras, las siguientes directrices: (4) Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres (resaltado fuera del texto)
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley, que determina que todos los delitos contemplados en la Ley 348 son delitos de acción pública, de ahí la obligación no sólo de perseguir de oficio, sino también de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación que se refuerza con lo previsto por e art. 94 de la Ley 348, que bajo el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (negrillas fuera del texto).
De lo anotado se concluye que, en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
Ahora bien, sobre el derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, la jurisprudencia constitucional señaló que: la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica -Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo[4], entre otras-. En cuanto a las perspectivas por las que puede ser abordada este derecho, que no tiene un carácter limitativo, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, estableció que el mismo implica:
1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.[5]
Por lo que, en situaciones de violencia en razón de género y en el marco del principio y estándar de la debida diligencia, el derecho de acceso a la justicia implicará no solo la posibilidad que tiene toda mujer en situación de violencia acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia sino también recibir una respuesta efectiva tanto en la investigación, sanción y reparación de sus derechos; respuesta efectiva que alcanza aquellas solicitudes de medidas de medidas de protección; exigencia que no se limita a dictarlas u otorgarlas; sino a lograr su ejecución.
Por otra parte, es a partir del estándar de la debida diligencia que la jurisprudencia constitucional ha señalado que para su acceso, no es necesario agotar los medios de impugnación existentes y que es posible la presentación directa de la acción de libertad o de amparo constitucional, por el riesgo existente para los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de la víctima (En ese sentido, las SSCCPP 33/2012 y 19/2018-S2, entre otras).
Para ver los extractos que forma esta linea jurisprudencial, es necesario que inicie sesión